Jaume Asens
Gerardo Pisarello
10/01/2010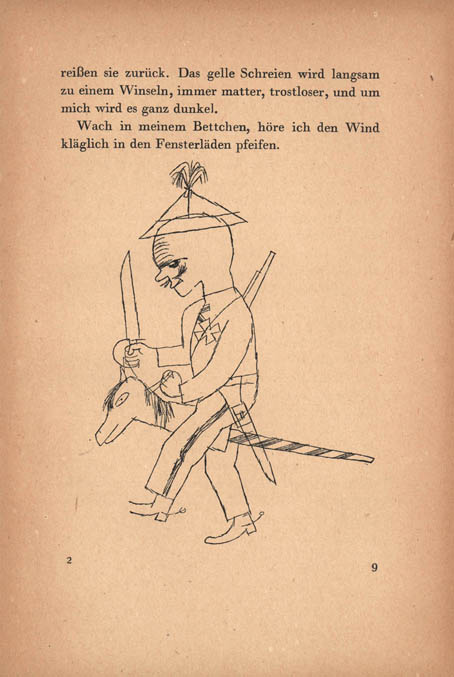
Los registros y vejaciones que hoy se perpetran en los aeropuertos no pueden verse como un hecho aislado
El intento fallido de atentado en un vuelo hacia Detroit ha reabierto el debate sobre los controles aeroportuarios y, al tiempo, sobre las medidas de prevención contra ataques terroristas. A juzgar por las reacciones suscitadas a uno y otro lado del Atlántico, los partidarios de endurecer la vigilancia con técnicas supuestamente más incisivas como los escáneres corporales han tomado una vez más la delantera. En sus declaraciones públicas no han dudado en exhumar el mantra cansino de la defensa de la seguridad. El gesto, sin embargo, tiene no poco de fraudulento: por su dudosa eficacia para prevenir atentados, por su elevado coste económico y por la inaceptable amenaza que supondría para libertades y derechos crecientemente cercados.
La obsesión securitaria en los aeropuertos es de larga data. Pero llegó al paroxismo con los atentados del 11-S, que mostraron que un avión podía ser no sólo un instrumento de chantaje en caso de secuestros, sino un arma de destrucción. Como respuesta, justamente, George W. Bush creó la poderosa Administración de Seguridad del Transporte (TAS), con el propósito de detectar y prevenir posibles actos terroristas. Con un presupuesto que en el año 2008 ascendía a los 4.700 millones de euros, la TAS asumió el encargo de coordinar controles y detectar perfiles de riesgo a lo largo del país, incluidos los aeropuertos. Para ello, autorizó el acceso a bases de datos y sistemas de reservas de las compañías aéreas, multiplicó los controles previos al embarque, muchos de ellos carentes de toda publicidad e, incluso, creó una lista de personas a las que había que vigilar (watch list) o, directamente, prohibir volar (no fly list).
No pasó mucho tiempo para que el poder que estas medidas concedían a policías y vigilantes privados se revelara como fuente de innumerables abusos. Confiscaciones arbitrarias de pertenencias personales, registros ilícitos de teléfonos móviles y ordenadores, cacheos humillantes a migrantes o a estadounidenses de origen árabe, pero también a personas mayores y niños. La prensa y algunas organizaciones, como la conocida Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, denunciaron que en las listas de sospechosos de terrorismo figuraban monjas, periodistas, ex agentes de seguridad y hasta el premio Nobel de la Paz Nelson Mandela.
A pesar de las escasas salvaguardas garantistas de estas políticas, la Unión Europea acabó por plegarse a ellas. En 2006, la Comisión Europea aprobó un vergonzoso reglamento por el que se establecían normas secretas para garantizar la seguridad aérea. También aquí se consintieron, sin escrutinio público alguno, controles arbitrarios y sin cobertura legal, como la obligación de pasar descalzos y sin cinturón por el detector de metales. La presión de algunos europarlamentarios y de asociaciones de defensa de derechos humanos llevó a la Comisión a enmendar parcialmente su política. Un nuevo reglamento de 2008 hizo públicas muchas de las prohibiciones vigentes. Pero no frenó los abusos y trajo consigo nuevas vulneraciones al derecho a la intimidad y a la libre circulación de las personas.
En realidad, el reciente intento de atentado navideño era una buena oportunidad para revisar una política que, en palabras de la propia secretaria de Seguridad Interior estadounidense, Janet Napolitano, ha fallado miserablemente. Pero a lo que hemos asistido, en cambio, es a una huida en falso que viene a reforzar la idea de que cualquier objeto (un zapato, un frasco, un pliegue en la ropa) y cualquier persona (la que tiene ciertos rasgos étnicos, pero también la que se pone nerviosa o protesta) pueden ser sospechosos de terrorismo.
Los expertos coinciden en que, más allá de su carácter intrusivo para la intimidad de las personas, los escáneres de cuerpo desnudo cuyo coste gira en torno a los 112.000 euros serían incapaces de detectar sustancias escondidas en las cavidades corporales. Y que incluso si se incorporara tecnología que lo permitiera, esta implicaría serios riesgos para la salud de los eventuales pasajeros. Lo cierto es que tales artilugios alimentan la ilusión orwelliana de poder neutralizar tecnológicamente a un enemigo por definición difuso y cambiante. Por eso, no han tardado en añadirse a la vasta panoplia de dispositivos supuestamente diseñados para combatirlo controles del iris, retratos en tres dimensiones, cribado de huellas dactilares, análisis de gestos o cabinas de ondas milimétricas.
En realidad, los registros y vejaciones que hoy se perpetran en los aeropuertos no pueden verse como un hecho aislado. Son el reflejo de prácticas cada vez más extendidas en otros ámbitos de la sociedad que han colocado a buena parte de la población bajo sospecha, consintiendo su fichaje, localización y rastreo permanentes. En ese contexto, blandir el argumento de la seguridad para justificar un nuevo ajuste en el torniquete del control no deja de parecer un fraude. Por la creciente inseguridad que estas políticas generan (sobre todo entre los sectores más vulnerables de la población) y por su frecuente ineficacia para conseguir los objetivos que dicen perseguir (el supuesto terrorista de Detroit, no hay que olvidarlo, figuraba en las famosas listas norteamericanas de sospechosos). Tal vez sea hora, más bien, de comenzar a exigir que los propios vigilantes sean vigilados y que los controles sean tan sólo los estrictamente necesarios. Y de recordar, para ello, la preclara advertencia lanzada hace ya tiempo por Thomas Jefferson: Quien esté dispuesto a sacrificar un poco de libertad para sentirse seguro, no merece ni lo uno ni lo otro.
Jaume Asens es miembro del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Barcelona. Gerardo Pisarello, miembro del Comité de Redacción de SinPermiso, es profesor de derecho constitucional en la UB.
