AAVV
24/06/2023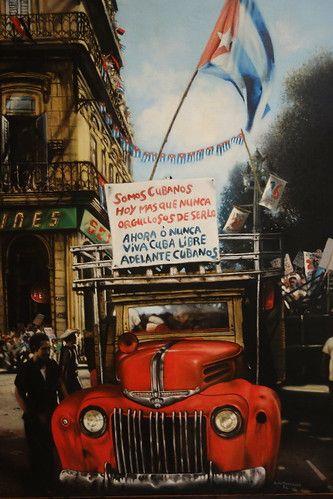
Presentación
James Buckwalter-Arias
Demasiados de los que vivimos fuera de Cuba y nos identificamos con la izquierda internacional hemos incumplido el deber elemental de escuchar detenidamente a nuestros homólogos en la Isla—es decir, a los que comparten con nosotros fundamentales preceptos de izquierdas sin por ello formar parte de los aparatos institucionales del poder. Demasiados hemos depositado una confianza pasiva en los que hablan desde posiciones de poder, hemos tendido a aceptar que el discurso oficialista corresponde de modo adecuado a una supuesta voluntad colectiva, hemos tendido a aceptar que Revolución, gobierno y pueblo constituyen partes de un todo más o menos coherente—aun cuando nuestros homólogos en Cuba nos instan a cuestionarlo.
Si bien abundan importantes excepciones—notables críticas desde la izquierda de las estructuras del poder en Cuba—demasiados hemos concedido que el disenso en Cuba suele surgir de la derecha ideológica y que este disenso se patrocina y se manipula desde el exterior. Existe, por supuesto, una campaña mediática, autorizada por la ley Helms Burton y financiada por organizaciones como The National Endowment for Democracy (NED) and The United States Agency for International Development (USAID). Es verdad, desde luego, que millones de dólares se destinan todos los años a grupos opositores en los Estados Unidos y en Cuba. Es un hecho comprobado que no tiene nada de trivial.
Pero no por esto se puede concluir que el disenso en Cuba emana necesariamente desde tierra firme como resultado de lo que la ley Helms Burton denomina de modo eufemista ¨democracy building efforts¨, y si sacamos esta conclusión infundada, si hacemos la vista gorda al disenso autóctono que el discurso oficialista en la Isla denigra y al que las organizaciones patrocinadoras en Estados Unidos le dan la espalda, negamos de esta manera la fundamental agencia política que ejercen tantos cubanos de a pie.
Existen, desde luego, izquierdas políticas cubanas que critican, que disienten, que son marginadas o suprimidas, izquierdas inconformes, activistas, izquierdas que no cuentan con plataformas mediáticas ni en la Isla ni en ultramar—ni con la prensa cubana ¨independiente¨ patrocinada desde Estados Unidos, por ejemplo, ni con la misma prensa ¨progresista¨ en inglés en Estados Unidos. Es una izquierda excluida, entonces, una izquierda pluralista, una constelación de voces sin órganos centrales, sin organizadas instituciones políticas. Las voces que se incluyen en este texto, entonces, no hablan por una izquierda unida ni coherente. Ofrecen, sencillamente, unas perspectivas desde la izquierda política tal y como los autores definen esta categoría.
Cuando las publicaciones "progresistas" en Estados Unidos o en otros países industrializados no traducen ni difunden aquellas voces cubanas que se empeñan en articular un riguroso y sostenible discurso de izquierdas—bajo condiciones mucho más difíciles y peligrosas de las que podemos imaginar desde nuestro locus de enunciación—cedemos el terreno de la crítica a la derecha. Concedemos, en efecto, que la única alternativa al modelo cubano es el de la democracia liberal occidental, la Pax Americana, la desenfrenada restauración capitalista y la de Cuba como estado cliente de Estados Unidos. Aceptamos, pasivamente, que las únicas voces autorizadas para responder a la hostilidad y la intervención estadounidenses son las que hablan desde el poder institucional en Cuba. Pero el objetivo primordial del gobierno cubano, así como el de todos los gobiernos, incluyendo los gobiernos de las democracias liberales, es mantenerse en el poder. Esto no es noticia para nadie. Pero el hecho debe impulsarnos a comprometernos con los que no ocupan posiciones de poder, tanto dentro como fuera de Cuba.
La prensa progresista en los Estados Unidos ha tendido a contraponerse al discurso de los hardliners (duros) y a su objetivo de cambio de régimen en Cuba con una mezcla de apología revolucionaria y discurso anti-imperialista, pero a la vez ha tendido a excluir las voces que rechazan las dicotomías ideológicas que han estructurado los debates—rechazo necesario para una comprensión cabal de la realidad, como lo demuestra Alina Bárbara López Hernández en su reflexión. En términos generales los medios ¨progresistas¨ les han concedido poco espacio a las voces mejor posicionadas para criticar tanto el gobierno autoritario y represivo en Cuba como el gobierno hostil e intervencionista al norte, marginando de este modo a los intelectuales cubanos más agudamente conscientes de los límites que su propio gobierno impone diariamente sobre su trabajo, sobre su desarrollo profesional, y hasta sobre su propia seguridad y libertad personal. Estos intelectuales son los mismos, desde luego, que se encuentran mejor posicionados para analizar los mecanismos de la campaña mediática financiada desde Estados Unidos, sus distorsiones, por ejemplo, o sus incentivos económicos para escritores y artistas en el archipiélago, como sugiere Raymar Aguado Hernández en su reflexión.
Cuando de Cuba se habla, estos escritores tienen una irrebatible ventaja epistemológica sobre nosotros, pero con frecuencia leemos en las páginas de la prensa ¨progre¨ lo que opinan los izquierdistas anglo-estadounidenses de una Cuba ajena a nuestra realidad—incluyendo lo que proclaman las estrellas de la farándula—en lugar de leer los que articulan desde Cuba y fuera de los centros de poder los discursos anti-autoritarios, anti-imperialistas, anti-neoliberales o anti-capitalistas, anti-racistas, feministas, discursos LGBTQ o de socialismo democrático. De este modo los medios progresistas reproducen una dinámica neocolonial en la que los intelectuales estadounidenses de izquierdas se arrogan la autoridad para hablar de los cubanos para un público anglohablante sin antes intentar comprender lo que piensan nuestros homólogos. El objetivo de este texto colaborativo, entonces, es contribuir a la visibilización de un pequeño número de intelectuales en este campo más bien extenso, profundo y diverso, de unos intelectuales cuyas voces no se han escuchado—o muy poco—en inglés, y también para hacer un llamado en pro de la traducción y publicación de escritos más extendidos de éstos y otros intelectuales para así contribuir a un proyecto más genuinamente colaborativo, solidario, descolonizador.
Alexander Hall Lujardo
Alexander Hall Lujardo es historiador y trabaja como investigador en el Instituto de Antropología.
El triunfo de la Revolución cubana, el 1ro de enero de 1959, significó la apertura de un proceso que ofreció indiscutibles garantías en el acceso a derechos vetados para sectores específicos de la población. Se estableció así un nuevo pacto social que abrazó en corto tiempo la idea de la construcción socialista como alternativa al orden capitalista existente en Cuba, luego de instaurada la República en 1902.
El escenario de «Guerra Fría» y la hostilidad del gobierno estadounidense contra el joven proceso revolucionario, propiciaron que la Isla se inclinara hacia el bloque soviético; en tanto se fomentaba a los movimientos guerrilleros y otros grupos rebeldes contra el capitalismo oligárquico de los estados periférico-subdesarrollados en América Latina. Dicho accionar se emprendió acorde a la teoría marxista de incentivar una revolución mundial, en busca de respaldo regional y hemisférico ante el aislamiento a que estaba sometida la nación caribeña, luego del ascenso victorioso de 1959.
Sin embargo, desde los primeros años del triunfo resultaron evidentes los métodos de censura política hacia los creadores en las distintas esferas de la cultura: cine, artes escénicas, artes plásticas, poesía y literatura. Se materializó así la represión parametrizada en numerosas manifestaciones artísticas dado sus postulados críticos y/o confrontacionales. La autonomía universitaria quedó maniatada por las autoridades y regida por una política regulatoria de su ingreso en las aulas, no exenta de reproducir mecanismos de discriminación múltiples.
A su vez, se promovió la unificación estadocéntrica e hiper-institucionalista del Partido‒Gobierno (1965) e impuso el monopolio estatal sobre los medios de comunicación y producción (1968). Resultaron suprimidos los mecanismos democráticos para la manifestación pública; la participación electoral de las bases en la elección de sus principales dirigentes quedó sepultada junto a la legitimidad del disenso pacífico y la fiscalización popular del funcionariado mediante la criminalización de la huelga. Todo ello junto a otras tácticas de control e instrumentalización político-social, aduciendo al escenario de excepcionalidad indefinida generado por la hostilidad estadounidense.
La estructura política se inclinó hacia el bloque de países que asumían los modelos de «socialismo real o histórico». Estos regímenes se distinguieron por el pleno dominio y control administrativo del Estado sobre las actividades económicas. Dicha realidad condujo a la caída generalizada en los niveles de productividad y la sostenida ralentización de su crecimiento; escasez de bienes de consumo; deterioro sistemático de la infraestructura y las restricciones efectivas a la libertad individual, sustentadas por un ideal igualitario de colectivismo forzoso y ultra-ideologizado.
A su vez, predominaba una extensa corrupción asociada al desvío de recursos hacia el mercado informal, dada la insuficiencia de los salarios para satisfacer las necesidades básicas. De igual modo estuvo ausente una política de inversiones dirigidas a la diversificación de la industria, enfocada en quebrantar el carácter primario mono/exportador como elemento medular del subdesarrollo y el desfase tecnológico.
A pesar de los indiscutibles logros en materia social, propiciados por elevadas inversiones en deportes, cultura, salud y educación, el país se caracterizó por la ausencia generalizada de libertad, sublimada por el carisma de un liderazgo caudillista [distinción corporeizada en la figura del Secretario General del PC]. A tenor con ello, la cultura jurídico-constitucional de la ciudadanía se deterioró ante la ausencia de mecanismos institucionalizados que respondieran de manera regulada ante los intereses de las clases populares.
En contraposición a los derechos del trabajador fueron disueltos los sindicatos laborales. La autonomía obrera fue suplantada con la disolución masiva de cooperativas entre 1961-1975, pasando a engrosar la enjundiosa lista de propiedad estatal. Todo ello se produjo en un contexto de marcado carácter autoritario en el manejo de la política por la composición dirigente, dada la matriz centralizada, partidista y burocrática del modelo imperante.
Dicha realidad condujo a la sostenida militarización de la economía en el sector empresarial, con las nefastas consecuencias que su monopolización bonapartista ha generado para las mayorías.
El marxismo predominante se caracterizó por el mimetismo hacia los postulados filosóficos importados desde la Unión Soviética (1961-1990), combinados con los metarrelatos discursivos de una narrativa nacionalista que invisibiliza zonas trascendentes de la resistencia anti-hegemónica. El carácter revolucionario de la teoría, enfocado en el cambio de las realidades de opresión sistémicas, fue subvertido por los fundamentos vulgarmente dogmáticos de una clase partidista/dirigente [reproductora de la dominación política, la explotación económica y el empobrecimiento social].
Otras particularidades del territorio resultaron ignoradas por los presupuestos de homogeneización que propiciaron su empleo como ideología de estado, acorde a los intereses de la clase política en el poder.
Del «socialismo de estado» a la transición (neo)capitalista oligárquica
La profunda crisis que azotó al país con su entrada en el Período Especial (1990-1994), abocó a la Isla a la etapa de dificultades materiales más profunda de su historia. El advenimiento de tan precario contexto, generado por la caída del denominado «campo socialista europeo», afectó todos los órdenes de la economía cubana, propiciando una tercera ola migratoria hacia los Estados Unidos. Este éxodo, por su carácter humilde y racializado, ocasionó fuerte desprecio [xenófobo/racista] entre la burguesía cubana instalada al sur de la Florida, dando atisbos excluyentes de sus «postulados democráticos».
La debacle de los años noventa en Cuba ratificó la dependencia histórica hacia potencias foráneas, extendiendo así la condición colonial de la que no escapó su dirigencia comunista, en el establecimiento de relaciones económicas desiguales con sus aliados del este. En tal sentido, fueron silenciadas por el liderazgo cubano durante más de cuarenta años, las críticas realizadas por el revolucionario internacionalista Ernesto Che Guevara desde una militancia marxista radical, favorables a la autonomía económica de la Isla como única condición de garantizar su soberanía nacional.
Las reconfiguraciones producidas en este período, resultado de las políticas gubernamentales para «afrontar la crisis», dieron lugar a numerosas concesiones al capital privado (extranjero y local). Estas medidas generaron nuevas dinámicas que se proyectaron de inmediato en el escenario interno, dadas las singularidades que definieron el proceso de inserción cubano en la economía mundial, bajo las «reglas del juego» establecidas por las potencias occidentales.
La democratización del régimen político no estaba concebida en el imaginario de su dirigencia, incapaz de comprender que el despotismo trae consigo resultados infaustos en la productividad. A su vez, dichas transformaciones han propiciado el resurgir del racismo, el aumento de la desigualdad y la oligarquización del modelo por la clase dominante, dada su concentración exponencial de capital-poder.
Las alternativas libertarias de izquierda ante el nudo gordiano de la crisis en Cuba
El gobierno cubano se ha valido de un supuesto carácter revolucionario para negar el derecho a la existencia de otras organizaciones o agrupaciones auto-identificadas como de izquierdas en Cuba. La clase política dirigente ha cancelado las posibilidades de existencia autónoma de grupos no confrontacionales de proyección anticapitalista, feminista, antirracista, anarquista y ecosocialista (desplazados a la oposición). Dichos colectivos resultan portadores de líneas programáticas alejados del centralismo estatista e institucional, que suele ahogar mediante sus métodos de cooptación y/o accionar represivo cualquier iniciativa autogestiva.
En esta zona se ubica un amplio sector de la sociedad civil cubana, que en sus perspectivas asumen alternativas otras [populares, socialistas, descolonizadas y republicano-democráticas], cuya existencia coadyuva a re-pensar la participación pública mediante la implementación de innovadores mecanismos para la redistribución del poder, las riquezas y la deliberación participativa en la toma de decisiones que conciernen a las realidades de los distintos sectores sociales.
Las izquierdas críticas en Cuba han tropezado con el muro de la maquinaria institucional fosilizada. Se suele capitalizar el crédito absoluto de una narrativa falsamente socialista, con el fin de sostener los privilegios de la clase dominante y sus mecanismos de control totalitarios.
De tal forma, resulta inviable toda alternativa proyectada en ampliar las bases populares de radicalización democrática con énfasis en la justicia reparativa, la descolonización del saber/poder, el quiebre con los niveles de contaminación ambiental y la explotación obrera a que es sometida la clase trabajadora cubana, dada las relaciones sociales de producción existentes, típicas de un modelo «capitalista de estado».
El escenario de liberación social exige el accionar movilizativo de una ciudadanía consciente ante el panorama de concentración cada vez mayor de las riquezas en aquellos sectores tradicionalmente hegemónicos. Está dirigido a lograr el establecimiento de una estructura capaz de generar riquezas de manera equitativa, ecológica, cooperativa, dinámica y sustentable.
Los ideales libertarios de una alternativa socialista popular, sintetizan la esencia emancipatoria, descolonizada y contrahegemónica de las izquierdas críticas de proyección anti/poscapitalista, en función de consagrar los valores del socialismo democrático como propuesta alternativa a la hegemonía monopólica de la militancia autoritaria/estalinista que dictamina los resortes arbitrarios del poder político en Cuba.
Alina Bárbara López Hernández
Alina Bárbara López Hernández es profesora, ensayista y editora, y es Miembro Correspondiente de la Academia de Historia de Cuba.
La izquierda apócrifa o la falacia del falso dilema
En el ámbito de la comunicación existen las falacias, mentiras revestidas de argumentos cuyo fin es la manipulación. Una de ellas es la falacia «del o», conocida también como del «falso dilema», muy usada en el debate político ya que tiende a ser persuasiva al obligar al auditorio a escoger entre dos alternativas.
Por lo general, los que proponen las alternativas son conscientes de que existen otras opciones y las ocultan, de ahí que se le denomine también falacia «del tercero excluido». Algunos le llaman falacia «del callejón sin salida», dado que quienes deben elegir pueden sentirse atrapados en una contradicción irresoluble. Veamos dos ejemplos de falsos dilemas: «Quien no está con nosotros está contra nosotros», dicho por George W Bush en septiembre de 2001. Y este, piedra angular del discurso oficial en la Isla: «A favor del gobierno cubano o a favor del bloqueo norteamericano».
El más reciente falso dilema del aparato ideológico oficial en Cuba involucra a dos supuestas alternativas: una izquierda sectaria y estalinista opuesta al cambio y anquilosada en viejos moldes (representada por el grupo de Telegram La Manigua, revolución pa′ rato y determinadas figuras de ese movimiento, como Rodrigo Huamachi) o una izquierda inclusiva, favorable al diálogo, que busca empatizar con otras opciones consideradas revolucionarias (encarnada en el grupo La Comuna y también en otros proyectos y medios que incluyen desde los Pañuelos Rojos o el sitio Cubadebate hasta el programa Con Filo y personas vinculadas con tales espacios).
El «tercero excluido» en este caso es enorme pues contiene prácticamente a todos los tipos de disenso existentes en la Isla, que han agrupado en el campo “de la contrarrevolución” con absoluta desfachatez, a pesar de que un sector de ese campo es declaradamente de la izquierda crítica. Es tan evidente la manipulación que sorprende el que muchos crean estar ante una batalla campal entre puntos de vista opuestos. Obviamente, el objetivo de tal jugarreta es lograr un posicionamiento de la opinión pública junto a la, en apariencia, menos mala de las opciones.
Develando el falso dilema
Cuando el 11 de septiembre de 1789, un grupo de delegados a la Asamblea Nacional en Francia se colocó durante una votación (por pura casualidad) a la izquierda del estrado, estaban posicionándose por restringir el poder absoluto del rey y elegían una monarquía limitada por el poder popular. No había allí partidos políticos organizados, sino tendencias.
Ser de izquierda no es usar un pullover con un letrerito, una imagen del Che o una frase de Marx. Tampoco es lucir pañuelos rojos, usar lenguaje inclusivo y salir en actitud performática al espacio público. La militancia en la izquierda no la otorgan una autoproclamación ni una campaña comunicacional. Ser de izquierda es posicionarse contra los poderes instituidos que se desentienden de la justicia social e impiden el ejercicio de derechos a las mayorías despojadas de ellos.
Mucho antes de que la palabra izquierda designara a una postura política, y hasta el día de hoy, los derechos han sido conquistados desde abajo: plebeyos vs patricios, luchas de los campesinos por tierras, rebeliones de personas esclavizadas en pos de su libertad, sufragio universal, división de poderes, luchas obreras, contra el trabajo infantil, por la jornada de ocho horas, el voto femenino, contra el racismo y la homofobia... Sin excepción, todas han sido conquistas contra poderes establecidos.
Si eres incondicional a un poder que avasalla a la ciudadanía, discrimina e impide el ejercicio de derechos económicos, políticos y sociales; en ese caso no eres de izquierda por mucho que presumas de ello. Da lo mismo que sean los poderes absolutos de un monarca, de un gobierno conservador, una dictadura militar o un partido único autoritario (capitalista, socialista o comunista).
No es obligatorio ser marxista para ser de izquierda. Tampoco proclamarse como marxista es un salvoconducto a la izquierda. En los experimentos del socialismo real la clase burocrática se designó como tal y era en verdad un grupo privilegiado que suplantó la voluntad popular. Cuando un grupo de poder —afianzado como nueva clase— despoja al marxismo de su método científico, lo reduce a su dimensión ideologizante y lo convierte en ideología de Estado, este deja de ser una corriente revolucionaria para instrumentarse en mecanismo de dominación. A ese punto hemos llegado en Cuba. Es una postura contrarrevolucionaria y debe ser denunciada.
La implosión del socialismo, en Europa como en Cuba, prueba que la imposibilidad de arrancar conquistas desde abajo lastró la evolución económica y social e hizo retornar esos experimentos por el camino del capitalismo autoritario. El socialismo burocrático de Partido único imposibilita el surgimiento de una verdadera izquierda, pues el pensamiento crítico socialista es suplantado por una izquierda apócrifa que sustenta a la nueva clase, empoderada sobre la sociedad.
De modo que el falso dilema con el que nos quieren pasar gato por liebre no es admisible. Ninguna de las dos opciones que según ustedes componen el bloque revolucionario es en realidad de izquierda. Bien claro lo dejó Michel Torres Corona en el programa televisivo Con Filo, Boca de Sauron del aparato ideológico, cuando reprodujo el fragmento de una intervención de Raúl Castro donde se acotan bien los límites de la supuesta diversidad: el Partido único. Eso es lo único que no está en discusión para ser aceptados por el Poder. Solo si admiten ese precepto serán reconocidos como de izquierda por el grupo dirigente.
Las dos opciones supuestamente en pugna admiten esta causa única no causada, asumen acríticamente el sistema político cubano y aceptan la voluntad del Partido como fundamento de su existencia. Por esa razón son falsas izquierdas que han hecho mucho daño a la causa. Lograron que personas en Cuba que desean reivindicar la justicia social y los derechos populares no se auto-reconozcan como simpatizantes de izquierda por la razón de que creen que ustedes lo son.... y le huyen como el diablo a la cruz.
Si los dejamos proseguir con su estrategia de falsa bandera, aparentando «la unidad dentro de la diversidad», podrían llegar muy lejos. Como me comentó un amigo: en poco tiempo podrían salirnos con dos partidos para aparentar pluralismo, igual que hizo el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo en 1942.
Y por favor, no irrespeten la inteligencia colectiva. Son ustedes muy ingenuos si creen que los demás lo son. Estamos saturados de falsas izquierdas y falsos dilemas, pero en este «callejón» sí hay salida.
Lisbeth Moya González
Lisbeth Moya González es periodista cubana, colaboradora de las revistas Tremenda Nota y La Joven Cuba, y miembro del colectivo Socialistas en Lucha. Cursa actualmente un Máster en Sociología en FLACSO Ecuador.
Desde punto de vista de las izquierdas internacionales, Cuba es un territorio de conflicto. Es indudable la influencia de la revolución cubana en el ascenso del progresismo en América Latina. Es indudable también la solidaridad de la izquierda mundial para la supervivencia de la revolución cubana hasta nuestros días. Una de las mayores dicotomías para las personas de izquierda que disentimos dentro de Cuba es ¿cómo hacerlo desde un sistema político históricamente atacado por los imperialismos?
No obstante, la mayoría de los que disentimos en Cuba desde la izquierda hemos entendido que la revolución cubana no responde al lema de continuidad del que tanta propaganda política hace el actual gobierno. Lo que la revolución cubana planteó en sus inicios ha ido degradándose, al punto de ser Cuba, ahora mismo, un país sumido en la pobreza, con escasas libertades democráticas y un gobierno que ha demostrado que va a llegar hasta las últimas consecuencias para mantenerse en el poder.
Dialogar con las izquierdas internacionales es siempre un reto para quienes desde Cuba pretendemos hacer política y cambiar las cosas. Es un reto porque en muchas ocasiones, desde una visión paternalista, las izquierdas foráneas intentan proteger el mito y asocian todo tipo de disenso respecto a Cuba con las históricas intenciones de las derechas y los imperialismos, o con ecos de la Guerra Fría y la campaña mediática que se cierne sobre "la Revolución". Digo Revolución en mayúsculas y entre comillas, porque ese ente abstracto, mitad líderes carismáticos y mártires; mitad proeza social y política; es el fantasma venerado por buena parte de la izquierda internacional.
Considero un error táctico grave entender a Cuba desde la particularidad de su sistema político y no como una nación inserta en el sistema mundo. La experiencia de aplicación de modelos similares ha demostrado que el socialismo en un solo país va a ser asfixiado por sus contrarios o derrocado desde dentro por sus "líderes" y burócratas. Cuba está sola en muchos aspectos y ha sido la izquierda internacional, consolidada en poder, o no, su principal aliada. Pero imaginar a Cuba como el bastión de la democracia y la justicia social, convertirla en souvenir e idealización de la utopía; le hace tanto favor, como le hacen quienes la satanizan y pintan como un cuartel.
En los últimos tiempos, muchas de esas izquierdas han despertado y me atrevo a decir que buena parte de los sectores trotskistas mundiales, con sus particularidades y el espíritu de disenso que les caracteriza, han sido pioneros en la comprensión de la realidad de las izquierdas cubanas y han intentado acercarse con ímpetu conciliador. Siempre he esperado un pronunciamiento realista respecto a Cuba de grandes intelectuales de izquierda en situaciones críticas y si bien, en momentos como el 11J, algunos se han preocupado y apoyado desde las sombras, muchos otros han hecho silencio o sencillamente adoptado una postura de defensa al gobierno cubano ante actos indefendibles desde ninguna ideología, como es el caso de la represión y las altas condenas a presos políticos. Ante eso, me pregunto cuántos años hubieran estado presos en Cuba cualquiera de esos activistas o intelectuales, que en sus países sí pueden manifestarse y sí pueden ser libres de escribir en sus redes sociales, por ejemplo.
Emprender un diálogo entre las izquierdas, dentro y fuera de Cuba, es fundamental. La izquierda no va a sobrevivir aislada, porque tiene demasiados enemigos. En el caso de Cuba, quienes disentimos desde la izquierda tenemos en nuestra sien el revólver del gobierno, el de la derecha y el de las izquierdas utópicas internacionales. Es meridiano ese diálogo como base para organizar estrategias de mayor alcance. Cuba puede ser realmente esa "isla de la utopía". Dejar de idealizarla y realmente trabajar para que lo sea, es el primer paso.
El diálogo de las izquierdas internacionales con la sociedad civil cubana hace mucho comenzó y ha sido posible, aún con la mirada expectante y las amenazas del gobierno cubano. El evento sobre Trotski y trotskismos realizado en La Habana en 2019, abrió las puertas a muchos partidos, intelectuales y tendencias políticas, sobre todo trotskistas que han mantenido contacto y apoyo constante a la izquierda crítica cubana. Algunos de ellos, afiliados a sectores de la izquierda más gubernamental, como es el caso Corriente Marxista Internacional; otros como Marx 21 y Erick Toussaint, entre otros -por ejemplificar- mucho más cerca de la izquierda crítica, que es sistemáticamente reprimida por el gobierno.
Para la sociedad civil cubana, en toda su extensión ideológica, la llegada del internet a Cuba fue crucial. Tener un espacio virtual, independiente y accesible de expresión, favoreció el surgimiento de plataformas políticas visibles de toda índole. Actualmente existe un entramado de revistas digitales, páginas o medios de prensa de izquierda crítica cubana que años atrás era impensable. Entre ellos: Comunistas blog, La Tizza, Tremenda Nota, La Cosa, Cuidadanías, Yo sí te Creo, Ágora, Socialistas en Lucha, Reclamo Universitario...entre otros muchos espacios, que contribuyen a la pluralidad y el debate político desde las izquierdas.
Es crucial el debate con la izquierda norteamericana porque es en ese país donde se gesta la mayor hostilidad contra lo que pudo haber sido el proyecto cubano desde los inicios. Las sanciones norteamericanas son un freno al desarrollo de Cuba como nación, desde el modelo económico y social que sea. Ese debate y apoyo entre las izquierdas cubana y norteamericana es vital para ambas partes, porque el día que los Estados Unidos tenga una relación política de normalidad con Cuba, un paso sustancial hacia la verdadera democracia y justicia habrá dado.
Cuba es ya parte de los Estados Unidos, porque Cuba no es solo el archipiélago, es también la diáspora y mucha Cuba habita los Estados Unidos. El problema de esta isla pasa por conciliar también su sociedad civil, por calmar el odio de buena parte de esa diáspora que aborrece toda forma de izquierda, porque en los inicios fue expropiada de sus riquezas, o porque después sufrió las consecuencias del autoritarismo. Cabe preguntarnos a ciencia cierta si ese autoritarismo, si este sistema deforme, no lo parió la presión política y económica norteamericana. Yo me atrevo a afirmar que la política exterior norteamericana es la madre de esta dictadura. El caso de Cuba es una serpiente que se muerde la cola.
Lynn Cruz
Lynn Cruz es actriz y escritora galardonada. Debido a sus posturas políticas, no ha podido trabajar como actriz en Cuba desde el 2018.
Una parte de la disidencia en Cuba se ha sentido menospreciada por la izquierda digamos internacional porque obviamente el gobierno cubano se autodefine de izquierdas. En Cuba está pasando que la gente o más bien la mayor parte del pueblo no era comunista como tal sino fidelista, donde la Revolución era la Diosa y el sacerdote de la iglesia llamada Cuba, se llamó Fidel Castro. Es así como Fidel a sus fieles no les pronunciaba discursos sino sermones. La nueva izquierda cubana, o la izquierda crítica, en mi opinión, debe tener en cuenta este aspecto, determinante en el proceso que se ha vivido durante más de sesenta años. Ignorar cómo te ve alguien desde fuera a mí me parece ingenuo. Ignorar que la Revolución cubana tuvo un impacto internacional, también carece de objetividad. Está claro que la política te obliga a tomar partido, o eres de mi bando o estás en el bando contrario. Simplemente. Y en eso de los bandos se ha perdido un tiempo precioso porque la oposición externa al parecer quiere todo el poder y el poder en Cuba también lo quiere absolutamente todo. Terminan pareciéndose y el conflicto generado por la creencia u odio hacia Fidel Castro empieza a parecer eterno. Por otro lado, vivimos en un mundo donde el mercado dicta la última palabra. La izquierda termina manifestándose en las luchas de las minorías y la derecha sobre todo a través de las iglesias protestantes y sus campañas Provida. Todo esto es muy reductivo. Recientemente en Europa, por ejemplo, ha habido movimientos de jóvenes ecologistas que apuestan por el reciclaje, que están llamando la atención respecto al peligro de estar próximos a un mundo donde no alcanzarán los alimentos para todos. Entonces, uno debe poner a Cuba en perspectiva con lo que pasa en el resto del mundo. El reciclaje para nosotros es un estado natural. El hecho de vestir con la ropa que te regalan, aunque sea de uso, no debería verse como algo negativo. Los cubanos, al vivir tantas carencias, a veces negamos cosas que si las miras desde otra perspectiva, ves que es algo positivo. Y no estoy haciendo un culto a la miseria, sino llamando la atención a rescatar estos aspectos que, una vez dentro de sociedades de consumo, son vistos como algo del pasado “comunista” que no quieren recordar. De ahí la importancia de la mirada desde fuera sin edulcoramiento. En estos momentos el pueblo se encuentra frente al cadáver que es la Revolución en la forma fidelista. Como en Rusia y los países exsocialistas, creo que sería ingenuo pensar en una caída que convierta a la Revolución cubana en un fenómeno del pasado. Hemos visto esas experiencias en forma de fantasmas. Sería mejor buscar las causas. Sí, ha habido luces, pero también una larga sombra en estos 63 años. Se debe una disculpa pública a las personas dañadas por esta experiencia para que el país sane.
En medio de todo esto, sería importante entender que la realidad cubana está sujeta a un factor que condiciona todo y es la improvisación que viene dada por una crisis estructural que no permite su desarrollo. En los últimos años existe una deuda acumulada que mantiene en jaque a los gobernantes y provoca que estos actúen desde el miedo. Cualquier decisión tomada que esté basada en el miedo, carece de objetividad. Por ejemplo, la construcción de hoteles lujosísimos en los centros de poder más importantes como Habana Vieja, Miramar y Vedado. Moles inhumanas en una ciudad que tiene déficit de agua. Se ha perdido una oportunidad valiosa como es el hecho de desarrollar un turismo ecologista. Por otra parte, está el abandono de los centrales y la industria azucarera. Las trabas que enfrentan los agricultores para acceder a fertilizantes y medios de trabajo, así como los bajos salarios a los trabajadores. Lo peor que está pasando en Cuba es la combinación de un sistema estalinista para los de abajo y neoliberal capitalista para los de arriba. A veces da la impresión de que las decisiones solo tienen como finalidad el crecimiento de la macroeconomía, y dejan de un lado lo social con una población notablemente envejecida. Todo lo contrario, a lo que dice el discurso oficial: No se está pensando como país.
La guerra que estalló con Putin a la cabeza y la OTAN del otro lado, así como lo vivido durante la pandemia, ha dejado visible que ya no se trata de la economía rusa, o estadounidense, o europea o china, se trata de una sola economía. Las leyes que rigen el mercado mundial, nos afectan a todos. Entonces, cómo desvincularse de un mundo cada vez menos separado. Hoy más que nunca se necesita entender el experimento social que constituyó la Revolución socialista de octubre y los ecos que tuvo en la cubana. No existe otro sistema económico que el capitalista, pero se puede tener capitalismo con justicia social como es el caso de los países nórdicos, que, si bien no son perfectos, son modelos que me parecen más humanos.
Raymar Aguado Hernández
Raymar Aguado Hernández estudiante universitario, crítico cultural y analista de temas sociales. Colaborador de varias revistas cubanas y extranjeras ha publicado alrededor de medio centenar de textos que van desde el ensayo, la crítica y los artículos de opinión política hasta la poesía.
I
La actualidad política cubana va tan viciada de etiquetas y subtítulos que nos hallamos entre un fuego de extremos que no se reconocen ni se identifican. Estos, comúnmente cargados de máscaras y vacíos narrativos, se sitúan, antagónicos a cualquier tratado discursivo que logre la entereza de señalar zonas flácidas en sus propuestas. Tales esquematismos llaman a la segregación y al dogma, donde resulta deporte prejuiciar determinadas posturas de pensamiento y acción bajo falacias inconexas a la realidad por la que transitan.
El poder político cubano, desde su tríada Partido/Estado/Gobierno, encasilla a cada actor que disienta a su estructura con adjetivos deslegitimadores y ofensivos.
Denominaciones, acompañadas siempre de la coletilla de un supuesto mercenarismo al servicio imperialista, prestas a solidificar el autoritarismo de la casta dirigente del país, toda vez sustraen el derecho a la pluralidad de posturas políticas. En tanto, aumenta la represión, ya sea física o psicológica, los atropellos ideológicos y la desesperanza ciudadana.
Luego del 11J este orden represivo y hermético se acrecentó en gran medida. Los miles de encarcelamientos y la violencia normalizada a raíz de las protestas, la aprobación de un nuevo código penal que criminaliza el disenso, y el exilio forzado a muchos activistas políticos lo evidencian. Si bien en años anteriores estos procederes existían, no contaban con la visibilidad que les propuso el establecimiento de Internet y el aflore de un sinnúmero de medios independientes en Cuba.
Por su parte, en el otro extremo, se halla un sector encerrado en una burbuja de élite y exclusividad, que enfrasca su política en narrativas pro-capitalistas y liberales, con una agenda centrada en desacreditar cualquier postura de izquierda que cuestione, disienta y enfrente la prepotencia histriónica y deshumanizadora imperialista.
En este bando nos encontramos personas que descreen de la subalternidades, de las disidencias sexuales y de los sectores vulnerables, toda vez manipulan su activismo con vista a posicionamientos mediáticos. Así dejan claras sus políticas y concepciones ultraconservadoras, excluyentes, que reniegan y violentan a estas comunidades en tanto intentan ningunear su lucha.
Asimismo consiguen reproducir estándares de dominación similares al del poder político, encasillando como pro-gobierno o cualquier otra forma deslegitimadora a personas que direccionan su trabajo político por líneas marxistas, decoloniales, transfeministas, etc. Cualquier postura en pos de la unidad, el progreso sostenible, la equidad, la integración y la justicia social toda, es foco de sus ataques, que en la mayoría de los casos es confrontacional y violento, carente de todo soporte teórico, donde su ética va fundada en base al capital y grupos privilegiados.
No es secreto el financiamiento millonario que ponen a disposición de estos sectores organizaciones de la ultraderecha norteamericana, incluso el propio gobierno estadounidense, por tanto, tienen la misma fuerza mediática y manipuladora que la élite de poder en Cuba, incluso más, tanto que reproducen sus políticas de odio y exclusión con fórmulas cáusticas, teniendo a Miami como su principal nicho.
II
La concepción de lo que puede ser una postura de izquierda en el marco cubano está secuestrada en gran medida por el divisionismo polarizado que anteriormente comentaba.
Durante más de sesenta años el poder político de La Isla se autoproclama de izquierda, incluso, llegando a ser La Revolución Cubana, Fidel Castro o El Che Guevara íconos de este movimiento internacional.
En la actualidad, sepultados en su mayoría los logros sociales que la revolución y el pueblo lograron, devenido el poder político en un partido/estado centralizado, totalitario y dictatorial, el concepto de izquierda se promueve desde tales instancias como algo consustancial al proceso de gobierno que tiene lugar en Cuba, principalmente desde voces de intelectuales, artistas e investigadores políticos al servicio del régimen, quienes cuentan además de privilegios políticos-económicos, impunidad legal y apoyo de los medios de comunicación oficialistas.
Al mismo tiempo, grupos y movimientos pro-gobierno, nacidos a la sazón de los reclamos posteriores a la sentada del 27N y otros luego del estallido popular del 11J, realizan un trabajo apologético hacia las instancias de gobierno, mientras intentan ofrecer un falso panorama de integración y compromiso de la juventud con la verticalidad oficialista.
Mientras estos gozan de su libertad de acción, con intervenciones públicas, cartas abiertas, encuentros con el presidente y altos funcionarios del gobierno, reconocimiento institucional, puestos laborales de privilegio, espacios de publicación en medios oficiales, etc., otras tantas personas sufren acoso, censura, expulsiones de centros laborales y educacionales, campañas de descrédito, citaciones ilegales por los órganos de la Seguridad del Estado, represión y exilio por mantener una postura crítica, aunque venga desde un enfoque marxista, de izquierda y comprometido con la justicia social, supuestas premisas y directrices del estado cubano.
El intento por desacreditar reclamos desde la izquierda crítica también es práctica recurrente en el otro extremo, donde desde diversas plataformas, voceros de la oposición derechista intentan deslegitimar el trabajo de reacción de grupos de izquierda ante poder político con falaces criterios estereotipados respecto al marxismo, lo decolonial, etc.
III
De los principales problemas existentes a la hora de analizar el fenómeno de la izquierda cubana y la conceptualización que de ella se hace, está en la forma en que diferentes colectivos e individuos internacionales validan la retórica del régimen cubano. Muchos partidos políticos, asociaciones, intelectuales y estudiosos de las izquierdas colocan el proceso cubano como socialista o de izquierda, cuando ya muchísimos estudios económicos y políticos han demostrado la existencia de un estado totalitario, que se rige económicamente por un sistema capitalista de estado, que se apoya en una legalidad inhumana.
Es harto sabido que La Revolución Cubana, hace más de una treintena de años, pasó de ser una revolución social, de/por/para los humildes, a ser un feudo, propiedad de unos pocos que manejan el país a su antojo. Ejemplo de esto es la existencia del conglomerado económico/empresarial de GAESA, que supeditado a las FAR, mueve y centraliza un capital importante respaldado por el poderío militar y la casta dirigente, mientras la población cubana sufre altos índices de empobrecimiento.
Datos publicados por la ONEI en septiembre de 2021 ponen luz sobre este tema. Según los números de dicha institución solo el 0.5% de los fondos públicos había sido destinado al sector educacional y el 1.0%, a salud y asistencia social, números que contrastan estrepitosamente con el 42.3% destinado a inmobiliaria y construcción hotelera.
Es evidente como se malogran los bienes públicos luego de analizados estos datos, tanto así que con un simple transitar por La Habana, nos encontraremos con como junto a lujosos hoteles de cinco estrellas se derrumban viviendas, centros estatales y todo tipo de inmuebles urbanos.
La propaganda oficialista cubana y la de sus simpatizantes fuera de sus fronteras, promueve una visión falsa del panorama nacional, la que se extiende y solidifica puntos de vista errados que mucho daño ocasionan a las personas en el interior de La Isla y a la oposición de izquierda, toda vez alimenta las narrativas de la oposición de derecha y legitima, mientras promueve como justa la gestión del poder político cubano, el mito del socialismo en Cuba.
Esta opinión de personas que desconocen la realidad interna en La Isla y apoyan la gestión de su actual gobierno, es injusta y criminal con los cientos de presos políticos, censurados, exiliados, abusados, con los millones de personas que en Cuba viven en condiciones precarias, en la extrema pobreza, con las miles de personas que pasan hambre en la Isla, que no tienen casa, que no gozan de condiciones laborales ni salariales adecuadas, con los muertos a manos de la policía — siempre recordemos los asesinatos de Zidane Batista y Diubis Laurencio —, con los millones de cubanos que vivimos pisoteados por la bota de un sistema totalitario y opresor que bajo sus leyes, nos deja sin derecho a exigir nuestros derechos.
