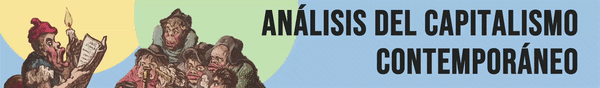Samuel Farber
03/01/2022
Reseña de Eric Blanc, Revolutionary Social Democracy. Working Class Politics Across the Russian Empire (1882-1917), Leiden, Boston: Brill, 2021, (tapa dura), Haymarket Books, 2022 (rústica).
A veces uno se encuentra con un libro importante del que se aprende sobre muchos temas sin estar de acuerdo con sus tesis principales. Uno de esos trabajos es La socialdemocracia revolucionaria: La política de la clase trabajadora en el Imperio Ruso (1882-1917) de Eric Blanc, un libro que probablemente se convierta en objeto de importantes debates en la izquierda. Se trata de una historia verdaderamente ambiciosa y enciclopédica de lo que el autor llama "socialdemocracia revolucionaria", es decir, la trayectoria política de los diversos partidos socialdemócratas en Europa central y oriental que siguieron la política del "marxismo ortodoxo" particularmente identificado con Karl Kautsky, el gran teórico marxista del Partido Socialdemócrata alemán (SPD) a comienzos del siglo XX, y editor de su revista Die Neue Zeit. Kautsky es más conocido por haber sido uno de los principales oponentes del “revisionismo”, abiertamente reformista, propuesto por su contemporáneo Edward Bernstein.
Además del SPD, Blanc sigue la trayectoria de los partidos socialistas en las zonas fronterizas del Imperio zarista ruso, en países como Finlandia, Polonia y Georgia, y especialmente de los partidos socialistas marxistas en esos países, como el SDKPiL (Social Democracia del Reino de Polonia y Lituania), el partido dirigido por Rosa Luxemburg; el Bund judío; y el ala izquierda del PPS (Partido Socialista Polaco). Su trabajo cuestiona muchos conceptos erróneos sobre estos partidos. Un ejemplo importante es el del SDKPiL liderado por Rosa Luxemburg, que Blanc demuestra que estuvo más centralizado y organizado de arriba hacia abajo que los bolcheviques, el partido que Rosa Luxemburgo criticó tanto por esa misma razón.
Para Blanc, un denominador común en la trayectoria política de estos partidos es que se vieron seriamente afectados por la derrota de la Revolución de 1905. Fue esa derrota, argumenta, lo que empujó a varios partidos marxistas a la derecha. Como los mencheviques rusos, que adoptaron una orientación política más abierta hacia la burguesía rusa y terminaron participando en el Gobierno Provisional que finalmente fue derrocado por la Revolución de Octubre de 1917. O como el Bund judío y los partidos marxistas ucraniano, polaco y georgiano, que siguieron el ejemplo de los mencheviques al apoyar al gobierno Kerensky, a pesar de que este defendió la participación de Rusia en la guerra y no distribuir la tierra a los campesinos. En otra parte de su libro, Blanc señala que este giro conservador también llevó a un número significativo de "partidos socialdemócratas revolucionarios" marxistas a apoyar la participación de sus respectivos países en la Primera Guerra Mundial, con la excepción de sólo tres partidos importantes: el PPS-Izquierda y el SDKPiL en Polonia, y el LSDP (Partido Socialdemócrata de Letonia), todos los cuales se unieron a los bolcheviques para oponerse a esa guerra (11). A la luz del hecho de que la mayoría de los "partidos socialdemócratas revolucionarios" apoyaron la guerra, surge la pregunta de si esto fue solo resultado de su giro hacia la derecha después de 1905, o consecuencia de tendencias políticas y sociales antiguas de estos partidos anteriores a 1905.
¿Qué hace que un partido socialista sea un partido revolucionario?
El hecho de que la mayoría de los partidos marxistas antes mencionados terminaron apoyando la Primera Guerra Mundial, poniéndose así del lado de las potencias imperialistas capitalistas de esa época, indica que la ortodoxia teórica marxista no hace por sí misma a un partido revolucionario. Para calificarlo como revolucionario, en el sentido de buscar la abolición del capitalismo, un partido también debe ser un partido orientado al combate tanto en términos estratégicos como tácticos. En términos estratégicos, en el sentido de ajustar sus políticas generales a largo plazo a su expectativa de que una revolución socialista tendrá que depender del uso generalizado de la fuerza, principalmente debido a la violenta oposición en contra por parte de los que están en el poder. En términos tácticos, en el sentido de estar dispuestos a entablar combate en el corto plazo para responder a cualquier ataque violento de la derecha o las "fuerzas del orden" contra el propio partido o, más ampliamente, contra la clase trabajadora y las organizaciones progresistas y sus instituciones.
El uso estratégico revolucionario de la fuerza puede conducir a una cantidad mayor o menor de violencia y derramamiento de sangre dependiendo de diversas circunstancias, una de las cuales se relaciona con la correlación de fuerzas existente entre la revolución y la contrarrevolución. Si esta correlación favorece abrumadoramente a los revolucionarios, los contrarrevolucionarios podrían darse por vencidos y rendirse, frenando así más derramamiento de sangre. Esto es fundamentalmente lo que sucedió en Petrogrado en el momento de la Revolución de Octubre de 1917, cuando los revolucionarios prevalecieron con relativamente pocas bajas en ambos lados del conflicto. Pero cuando la correlación de fuerzas fluctúa indecisa entre los dos bandos, fluye mucha sangre, como sucedió en Moscú, donde los contrarrevolucionarios eran más fuertes que en Petrogrado hasta que los revolucionarios lograron imponerse. Pero también es necesario tener en cuenta en relación con el nivel de violencia en un conflicto revolucionario es la violencia perpetrada por el gobierno en el poder antes del choque armado con las fuerzas revolucionarias, como la represión sangrienta del gobierno zarista de sus oponentes antes de su derrocamiento en febrero de 1917.
En el caso de Estados Unidos, cualquier grupo socialista revolucionario serio debe tener una orientación estratégica de combate a largo plazo dada la muy pequeña probabilidad de que la clase dominante acepte una transición pacífica a un gobierno socialista. Incluso antes de eso, es muy probable que desmantele el sistema político democrático en el momento en que una alternativa socialista se convierta en una amenaza real (una posibilidad que Karl Kautsky, en sus mejores momentos teóricos, contempló para la Alemania de su tiempo). Eso es lo que los sectores de derecha de la clase dominante ya están tratando de lograr frente al desafío comparativamente mucho menos amenazante a su poder político y económico de una decreciente mayoría blanca en la que se apoya sustancialmente (que se ha reducido al 58 por ciento de la población total de los Estados Unidos en el censo de 2020). Están tratando de lograrlo a través de una amplia serie de medidas destinadas a restringir los derechos de voto y las garantías en el recuento de los votos, y mediante la adopción de una fuerte manipulación de los distritos electorales para limitar drásticamente la influencia política de los grupos minoritarios raciales y étnicos y de los progresistas blancos, al tiempo que impulsan una agenda antiinmigrante odiosa para asegurarse de que la estrecha mayoría blanca del 58 por ciento no se convierte pronto en una minoría. Frente a las crecientes crisis generadas por los cambios climáticos y ecológicos que conducen a inundaciones masivas, escasez de alimentos y pandemias, marcadas por guerras recurrentes y recesiones importantes, como la ocurrida en 2007-2008, el gobierno de los Estados Unidos recurrirá cada vez más a medidas antidemocráticas "excepcionales" y pondrá en peligro aún más una democracia estadounidense que, incluso en el mejor de los casos, se ve sustancialmente restringida por prácticas como la naturaleza antidemocrática de la representación y los poderes del Senado en comparación con los de la Cámara de Representantes, la existencia del obstruccionismo del Senado y la representación desigual inherente al Colegio Electoral.
La debilidad de las instituciones democráticas y la disposición de las fuerzas reaccionarias para limitar e incluso abolir la democracia tiene una larga historia en los Estados Unidos, como lo demuestra el hecho de que se necesitó nada menos que una sangrienta Guerra Civil para abolir la esclavitud, y la posterior opresión violenta de los negros para mantenerlos "en su lugar". Sin olvidar la posterior persecución y encarcelamiento de socialistas y anarquistas durante la Primera Guerra Mundial, con las redadas de Palmer para deportar a los "radicales" nacidos en el extranjero poco después de que terminase la guerra, el despojo y el internamiento de los japoneses estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial, así como el impacto del macartismo posterior. Son estas consideraciones las que un partido socialista debe tener en cuenta a la hora de desarrollar una estrategia a largo plazo para combatirlas y estar tácticamente preparado para responder en las coyunturas apropiadas.
A lo que nos enfrentamos hoy son básicamente luchas por reformas y no por una ruptura revolucionaria, que claramente no está en el horizonte. Pero lo que distingue a la política del socialismo revolucionario en términos de su participación en las luchas reformistas es su negativa a comprometer la independencia organizativa y política, no solo de las luchas de la clase trabajadora, sino más en general de los movimientos sociales que luchan contra diversos tipos de opresión. Esto es primordial para preservar esas organizaciones y movimientos como fuerzas independientes y evitar que sean cooptados y desviados para apoyar políticas y prioridades que no son las suyas. Lo que se aplica a entrar en gobiernos de coalición con partidos pro-capitalistas, mecanismos de cooperación entre trabajadores y empresarios que alejan a los trabajadores de su relación de adversario con los empleadores, renuncia al instrumento de la huelga, y cualquier otro acuerdo que oscurezca las líneas muy reales que dividen a los propietarios del capital de los trabajadores.
Es precisamente esta perspectiva de combate, tanto a largo como a corto plazo, la que falta en el análisis de Eric Blanc de lo que él llama partidos socialistas “revolucionarios”. La ausencia de esta perspectiva no solo matiza su análisis del carácter no revolucionario de muchos de los que él llama partidos revolucionarios, sino que también afecta su interpretación histórica de los acontecimientos revolucionarios, como en el caso de las famosas “Tesis de abril” de Lenin, que presentó a su regreso a Rusia durante las primeras etapas del Gobierno Provisional Ruso en 1917. Blanc argumenta que los defensores de Lenin están equivocados al afirmar que las Tesis fueron un intento de cambiar la orientación del Partido Bolchevique de apoyar al gobierno Provisional para oponerse a él. Blanc señala que aunque el 3 de marzo (poco después del derrocamiento del zarismo), el Comité Bolchevique de Petersburgo decidió no apoyar al Gobierno Provisional, resolvió "no oponerse al poder del Gobierno Provisional en la medida en que sus acciones se ajusten a los mejores intereses del proletariado y de las amplias masas de la democracia y el pueblo". Eso significa, argumenta Blanc, que es incorrecto afirmar que estos bolcheviques habían adoptado la posición de los mencheviques de apoyo incondicional al gobierno provisional. En cambio, su resolución simplemente implicaba que no buscaban derrocar inmediatamente al régimen y que apoyarían cualquier medida progresiva específica que implementara. (373) Incluso si Blanc tiene razón en su interpretación de la posición de los bolcheviques antes de la llegada de Lenin a Rusia, se le escapa el significado de la evaluación diferente de la situación que subyace a la crítica implícita de Lenin a la posición bolchevique de entonces. En contraste con los bolcheviques de Petersburgo, su evaluación asumió una existencia mucho más inestable, precaria y efímera de un gobierno provisional que probablemente no perduraría dadas las crisis existentes provocadas por el agotamiento de la participación continuada de Rusia en la guerra, y cuya composición política le impidió satisfacer las más elementales reivindicaciones populares de "tierra, paz y pan". A la luz de esa evaluación, Lenin estaba tratando, a través de sus Tesis, de preparar al Partido Bolchevique, incluidos los miembros del Comité de Petersburgo, para las crisis inminentes a las que se enfrentaría el Gobierno Provisional y todo el país. En efecto,estaba intentando trasladar la perspectiva de combate de los bolcheviques de una orientación general y estratégica a largo plazo a una táctica: una transición clave, especialmente en la emergente situación revolucionaria.
Estrechamente relacionada con la ausencia de una perspectiva combativa en el análisis de Blanc, está su noción de "política defensiva", que sugiere es la forma en que los revolucionarios actuan y deben actuar, incluso afirmando que la "Revolución de Octubre en sí misma fue también una" revolución defensiva " y (que) los bolcheviques proyectaron de manera similar su política en términos defensivos". Es cierto que hubo circunstancias que obligaron a los bolcheviques a adoptar posiciones defensivas. Se podría argumentar, por ejemplo, que esa fue la situación en la que se encontraron los bolcheviques en las “Jornadas de julio” de 1917, un levantamiento fallido que los bolcheviques decidieron apoyar, no sin muchas dudas, después de que estalló abiertamente. O cuando la dirección bolchevique practicaba "políticas de transición", como cuando se sumó a la exigencia de destitución de los "10 ministros capitalistas", los ministros no socialistas del gobierno Provisional, a principios del verano de 1917, como parte del esfuerzo bolchevique por ampliar su coalición para avanzar en la agenda política revolucionaria en un momento en que la situación aún no estaba madura para la insurrección. Sin embargo, la política bolchevique general de marzo a noviembre difícilmente podría considerarse defensiva, ya que de hecho estaba orientada estratégica y tácticamente hacia una insurrección revolucionaria.

Karl Kautsky
Uno de los propósitos del nuevo libro de Eric Blanc es rehabilitar a Karl Kautsky, el principal teórico del SPD alemán, o más precisamente al Kautsky anterior a 1910, como dirigente “socialdemócrata revolucionario”. ¿Cómo se evalua el “buen Kautsky” -el Kautsky antes de 1910, el año en que inició un giro a la derecha que finalmente lo llevó a oponerse a la Revolución de Octubre-, como líder “revolucionario” en teoría y en la práctica? Para Kautsky, la revolución no implicaba necesariamente ningún tipo de confrontación contundente o ruptura violenta. Consideró la posibilidad de una contundente resistencia de la clase dominante, pero es evidente que sobre todo esperaba una transición pacífica al socialismo. Como dijo en El camino del poder (1909), su obra más importante que aborda el tema del derrocamiento del capitalismo, ese derrocamiento tendría lugar sobre la base del crecimiento de una clase trabajadora altamente organizada que sacaría del poder a la burguesía votando pacíficamente en el contexto de un sistema capitalista en decadencia: “Sabemos que el proletariado debe seguir creciendo en número y ganando en fuerza moral y económica, y que por lo tanto su victoria y el derrocamiento del capitalismo es inevitable”. La creencia de Kautsky en la inevitabilidad del fin del capitalismo y el ascenso del socialismo no era exclusiva de él. Pero en su caso particular, estuvo ligada a un evolucionismo “científico”, descrito por Massimo Salvadori en su Karl Kautsky, como la "fusión del marxismo y el darwinismo [que] sirvió para inspirar a Kautsky una concepción del proceso revolucionario como el desarrollo de una necesidad orgánica". (23) La aplicación de Kautsky de los principios naturales a los fenómenos sociales fue, y está, muy lejos del método dialéctico marxista que plantea la oposición entre fuerzas e intereses en conflicto e irreconciliables como la dinámica que gobierna una sociedad. Las analogías orgánicas y su carácter teleológico no concuerdan con el registro histórico de un proceso relativamente abierto e indeterminado donde las posibilidades objetivas que las crisis capitalistas abren a la clase obrera y al movimiento socialista nunca han sido certezas, ya que han sido pasadas por alto, mal utilizadas o aplastadas, llevando por lo tanto a derrotas más que a victorias inevitables.
A pesar de conocer las sangrientas represiones de los movimientos obreros y populares insurreccionales, como el caso clásico de la Comuna de París en 1871, Kautsky consideró la posibilidad teórica de una resistencia violenta de la clase dominante. Y, sin embargo, por las razones que se analizan a continuación, situó sus expectativas en una transición pacífica al poder. Eso explica por qué desatendió e incluso descartó cualquier discusión sobre la preparación y educación de la clase obrera para superar la resistencia violenta de la clase dominante al derrocamiento del capitalismo, y el papel del SPD alemán en ese enfrentamiento, porque como afirmó en El camino del poder: "El Partido Socialista es un partido revolucionario, pero no un partido que hace la revolución ... No es parte de nuestra tarea instigar una revolución o preparar el camino que conduzca a ella ..." (50)
Kautsky y la cultura política socialdemócrata alemana de su tiempo
No podemos comprender adecuadamente la política no revolucionaria de Karl Kautsky a menos que la ubiquemos en el contexto de la sociedad y el partido del que fue un destacado teórico, que inevitablemente influyó en su comprensión general de la política socialista, incluida su visión de la revolución. Alemania, uno de los países económicamente más desarrollados a principios del siglo XX, y con el partido socialdemócrata más importante de Europa, no podía considerarse una democracia parlamentaria plena. El sistema político en ese momento tenía importantes carencias democráticas, con derechos de sufragio limitados y peligrosas tendencias militaristas e imperialistas. De 1878 a 1890, solo veinte años antes del giro a la derecha de Kautsky, el SPD había sido declarado ilegal bajo las leyes antisocialistas, lo que implicó la persecución legal de militantes del partido, muchos de los cuales terminaron en prisión o en el exilio, una experiencia y un recuerdo que deberían haber contrarrestado o al menos moderado cualquier optimismo de sus dirigentes, a pesar del rápido crecimiento de la membresía del partido y su éxito electoral. Más importante aún, de 1918 a 1923, Alemania, uno de los países más industrializados y ricos del mundo, fue testigo de una serie de importantes estallidos revolucionarios liderados por la clase trabajadora y su represión sangrienta generalizada con la participación directa de las fuerzas regulares de "ley y orden" alemanas, así como de formaciones paramilitares apoyadas y nutridas en gran medida por veteranos amargados de la Primera Guerra Mundial.
Eric Blanc sostiene que el contexto político semiautoritario imperante en la Alemania de la época de Kautsky llevó a los marxistas a adoptar un fuerte espíritu educativo con el énfasis en construir una subcultura proletaria organizada y la difusión paciente de la "buena nueva" del socialismo, en lugar de promover acciones masivas peligrosas o ganar reformas parlamentarias inmediatas. (90-91) Con esto, Blanc está admitiendo que el SPD de Kautsky no era un partido revolucionario. Sin embargo, lo pasa por alto cuando escribe, sin cuestionarlo, que Kautsky y otros socialdemócratas revolucionarios defendieron que la promoción persistente de la educación proletaria y la asociación colectiva era revolucionaria en sí misma, siempre que estuviera vinculada de forma consistente a la reafirmación de las metas finales del partido. (56)
No se subrayó que la afirmación de los objetivos finales no es muy significativa a menos que esos objetivos se nutran continuamente de la práctica militante diaria de los miembros del partido y de la clase trabajadora. En cambio, el SPD se centró en el crecimiento de su representación parlamentaria y de sus sindicatos, un crecimiento que contribuyó a la rápida burocratización del partido -con el aumento de una burocracia partidaria dedicada al juego parlamentario, y especialmente una burocracia sindical que intentaba evitar cualquier acción militante arriesgada para preservar sus conquistas- y el desarrollo de una política bastante conservadora, particularmente entre sus principales líderes sindicales. Así, por ejemplo, muchos dirigentes sindicales del SPD abogaron por trasladar lo que se había convertido en la tradicional e importante huelga del Primero de Mayo al domingo más cercano, convirtiendo así la huelga en una celebración sin riesgos en lugar de la expresión simbólica, pero no menos real, de la militancia obrera. Los líderes sindicales también se opusieron enérgicamente a la expansión del movimiento juvenil del SPD, conocido por su orientación antimilitarista militante (las secciones juveniles militantes de izquierda han sido una característica frecuente de los partidos socialdemócratas conservadores y burocrátizados).
Al mismo tiempo, el SPD creó una densa red de escuelas, clubes, asociaciones y festivales que establecieron un mundo alternativo para la clase trabajadora alemana. Algunos estudiosos del SPD alemán, como Guenther Roth en Los socialdemócratas en la Alemania imperial. Un Estudio sobre el aislamiento de la clase trabajadora y la integración nacional (1963), vio este mundo alternativo como una subcultura separada aislada de las instituciones y valores convencionales. Veinticinco años después, Vernon L., Lidtke, otro estudioso del SPD, argumentó contra Roth, en La cultura alternativa. Los trabajadores socialista en la Alemania imperial (1988) que el impresionante conjunto de instituciones sociales alternativas creadas por la socialdemocracia alemana, de hecho, fue influenciado por la cultura alemana dominante. Específicamente, Lidtke sostiene que "la vaguedad ideológica tendía a imponerse a la precisión teórica y que las tradiciones de varios segmentos de la sociedad y la cultura burgerlich alemana se trasladaron al movimiento obrero". (191) Independientemente de los argumentos de Roth y Lidtke, está claro que la cultura política patrocinada por el SPD fomentaba la pasividad en lugar de una postura militante orientada hacia fuera con el objetivo de establecer su hegemonía política sobre la sociedad alemana en general.
El hecho de que la burocratización del SPD y su mundo social alternativo terminaron alentando en la clase obrera alemana de principios del siglo XX una cultura de adaptación política en lugar de resistencia al monstruo social y económico imperial alemán había sido reconocido por importantes pensadores fuera de las tradiciones socialistas y marxistas. Max Weber se mostró muy escéptico con las pretensiones revolucionarias de gran parte de la dirección del SPD y negó que el SPD fuera un partido revolucionario. Las opiniones de Weber probablemente estuvieron influenciadas por la obra de Robert Michels, Los partidos políticos, que exponía con gran detalle, el carácter burocrático y antidemocrático del SPD alemán. Los académicos Wolfgang J. Mommsen y Lawrence A. Scaff han señalado que hubo una estrecha influencia intelectual personal mutua entre Max Weber y Robert Michels, que se reflejó en la influencia estructural y sociológica de Weber en la principal obra de Michels.
La afirmación de Michels de que su investigación sobre el SPD demostraba la existencia de una "ley de hierro de la oligarquía" es muy cuestionable. Lo que demostró es la existencia de una tendencia oligárquica en la organización política que hubiera podido ser equilibrada y superada por contratendencias democráticas. El hecho de que más tarde se convirtiera en partidario del fascismo no resta valor en absoluto a la validez y el carácter devastador de sus hallazgos. Michels publicó originalmente su clásico en 1911, lo que sugiere que su investigación se llevó a cabo principalmente en los años en que el "buen Kautsky" proclamaba el "marxismo ortodoxo" en una organización que ya había recorrido un largo camino para convertirse en todo lo contrario de un "partido socialdemócrata revolucionario".
Como reflejo de la ideología predominante del SPD que se veía a sí mismo como un baluarte de la clase trabajadora pero no como un partido que aspiraba a adquirir la hegemonía política sobre todos los grupos oprimidos del país, la política de Kautsky, como la de la mayoría de los demás líderes del SPD, era "obrerista", en el sentido de que subestimó enormemente la necesidad de abordar los problemas de la población rural y la clase media para ganarlos como aliados de un movimiento obrero que funcionaría así como una verdadera "tribuna del pueblo". En cambio, la oposición del SPD a la distribución de la tierra sobre la base del esquemático argumento de que reforzaría las relaciones sociales capitalistas fue ciega a las realidades de clase y políticas de Alemania. Compare esta actitud con la astuta decisión de los bolcheviques de hacer suyo el programa socialista revolucionario (SR) de distribución de la tierra (en usufructo y no como propiedad privada que podría comprarse y venderse como mercancía) como parte del programa de la Revolución de Octubre. La ceguera política del SPD tuvo consecuencias tremendamente trágicas cuando más tarde facilitó el apoyo de la clase media y rural a los nazis.
Eric Blanc sabe todo esto y mucho más. Es cierto que Kautsky debería haber mantenido presentes las lecciones de las leyes antisocialistas alemanas y de las masacres ocurridas tras la destrucción de la Comuna de París. Pero Blanc está familiarizado con eso además de un siglo adicional de violenta represión capitalista de rebeliones y revoluciones. Es cierto que el capital ha aumentado su enorme capacidad y poder para aplastar revoluciones. Pero, de la misma manera, no es sostenible plantear una posición ambigua sobre la posibilidad de un camino pacífico hacia el socialismo o sostener, como lo hace a lo largo de este libro, que una política enteramente defensiva puede tener éxito en la conquista del poder.

La fallida revolución finlandesa de 1918
Para demostrar el potencial de la “política defensiva” de esta “socialdemocracia revolucionaria”, Blanc pone como ejemplo la revolución liderada en 1918 por el Partido Socialdemócrata Finlandés (PSD). El propio análisis de Blanc de los socialdemócratas finlandeses, incluida la izquierda del partido, el ala más radical, en realidad muestra que su compromiso con la "política defensiva", independientemente de las circunstancias, llevó a hacer demasiado poco y demasiado tarde para tomar el poder.
Finlandia era, en el momento de la Primera Guerra Mundial, un pequeño país parte del imperio zarista. Gozó de un grado sustancial de autonomía bajo ese régimen. Su economía era principalmente agrícola: mientras que el 15 por ciento de su mano de obra se dedicaba a la actividad industrial, el 71 por ciento lo hacía a la agricultura y la silvicultura, aunque la mitad de la fuerza laboral en esas áreas eran trabajadores asalariados.
Como cuenta Eric Blanc, desde su fundación en 1899, el PSD finlandés tenía una orientación parlamentaria y no pedía ni siquiera la contienda gradual por el poder, y mucho menos una revolución en todo el imperio, sino que reivindicaba el sufragio universal. El partido consideró la huelga general como una táctica arriesgada y, en cambio, tendió a ver el sistema legal como una solución a muchos problemas políticos. Recalcando el desarrollo del partido orientado a la organización proletaria y al trabajo electoral, y minimizando la acción de masas, Blanc sostiene que “si bien el enfoque en la acción de masas demostró ser indispensable para la práctica revolucionaria en el resto del imperio ruso, la experiencia finlandesa muestra que no había un enfoque universal, de "talla única" para lograr el equilibrio socialista más eficaz entre la asociación, la educación y la acción de la clase trabajadora.”(139) Pero esto plantea la cuestión de si la acción de masas es simplemente una herramienta entre otras, o si tiene un papel estratégico y táctico destacado que desempeñar en un partido presuntamente revolucionario. Por otra parte, la priorización de la construcción del partido centrada en la educación interna y el trabajo electoral es probable que conduzca a la pasividad política.
La situación política de Finlandia bajo el zarismo a principios del siglo XX era similar a la de Alemania después de la abolición de las leyes antisocialistas en 1890. Tanto es así que, como en Alemania, el gobierno zarista permitió que el PSD finlandés se postulase para el Parlamento. Pero cuando el PSD obtuvo la mayoría parlamentaria en 1916, el gobierno zarista impidió que el parlamento se reuniera. Después de la revolución de febrero de 1917 en Rusia, cuando como resultado Finlandia se quedó sin ejército o incluso sin policía, el PSD finlandés llegó al poder en un gobierno de coalición con los partidos burgueses. Al hacerlo así, el PSD finlandés se situó claramente a la derecha de Karl Kautsky, quien había criticado al líder socialista Millerand por participar en el mismo tipo de gobierno de coalición en Francia. Pero cuando el gabinete de coalición finlandés aprobó legislación que transfirió todas las prerrogativas imperiales al parlamento finlandés, excepto la política exterior y los asuntos militares, el Gobierno Provisional Ruso liderado por Kerensky y con el apoyo de la derecha finlandesa, expulsó a los socialdemócratas del gobierno, una decisión apoyada por la dirección menchevique-socialista revolucionaria del Soviet de Petrogrado, la misma que, como señala Blanc, unos meses después denunciaría a los bolcheviques por disolver la Asamblea Constituyente.
La disolución del parlamento finlandés abrió el camino para una radicalización masiva que claramente condujo a una explosión revolucionaria. En medio de esta situación candente, el mes de octubre siguiente se celebraron elecciones. Aunque los socialdemócratas declararon que las elecciones eran ilegítimas, decidieron participar en cualquier caso y perdieron las elecciones por un estrecho margen. El PSD siguió insistiendo en que las elecciones habían sido ilegales desde el principio y que su derrota había sido resultado del fraude electoral. La pequeña pérdida de los socialdemócratas puede deberse, al menos en parte, al hecho de que el partido centró su campaña en la independencia nacional de Rusia, sin decir nada sobre sus objetivos sociales, un enfoque que era coherente con su compromiso a largo plazo de minimizar el radicalismo en la búsqueda de sus políticas y métodos puramente defensivos. Un resultado importante de las elecciones de octubre fue la decisión del gobierno de derecha de restablecer el orden y desarmar a las guardias obreras que se habían creado en septiembre con el consentimiento de los líderes sindicales y del partido socialdemócrata, en el contexto de una radicalización masiva agravada por un empeoramiento de la escasez de alimentos. (Risto Alapuro, Estado y revolución en Finlandia, 48-49) Al mismo tiempo, las fuerzas de la clase alta comenzaron a crear y desarrollar sus propias fuerzas paramilitares para restaurar el orden y protegerse de la "anarquía" generalizada, que era el término de derecha para lo que era de hecho una explosión insurreccional.
Blanc aborda la cuestión central de por qué la dirección del PSD en el punto más alto de la agitación revolucionaria y fuerza después de que el PSD hubiera perdido las elecciones de octubre no pudo llegar a un acuerdo sobre la toma del poder y, en cambio, convocó una huelga general el 14 de noviembre de 1917. Blanc reconoce que las críticas posteriores a la dirección del PSD aciertan en algunos puntos en relación con las acciones del partido durante esos días críticos, especialmente porque permitió que las fuerzas burguesas reforzasen sus tropas en los dos meses siguientes. Sin embargo, insiste en que “no había forma de saber durante la huelga general si posteriormente se presentaría un momento más favorable para la toma del poder”. (144) Si bien es indudable que es una cuestión analítica interesante desde el punto de vista de un observador externo, era peligrosamente irrelevante para quienes estaban directamente involucrados en la lucha desde una perspectiva táctica del combate. Desde esta última perspectiva, la cuestión decisiva era si existía una posibilidad razonable de que las fuerzas revolucionarias prevalecieran en un intento de tomar el poder en noviembre o si hubiera sido prematuro, si no suicida, intentarlo.
De hecho, como ha señalado el socialista finlandés Pekka Haapakoski, en respuesta a las acciones del gobierno de derecha, durante la semana del 14 al 19 de noviembre, cuando por fin se declaró la huelga general, el poder estaba de facto en manos de los trabajadores. Los comités de huelga locales controlaban la situación, desarmaban y a menudo arrestaban a las autoridades locales, y controlaban el suministro de alimentos a través de sus propios canales. (Pekka Haapakoski, "Finska klasskriget 1918" Internationalen, # 5-7, 1974 traducido del sueco por Hannu Reime). Por su parte, los líderes del PSD, aunque participaron en la huelga general, no fueron capaces de aprovechar ese momento político clave porque no tenían una visión de que hacer con el poder que habían obtenido, ya que toda su historia previa no los había preparado política o psicológicamente para participar en una acción revolucionaria organizada. Como también señala Haapakoski, la respuesta a la reacción violenta de la derecha finlandesa coincidió con la Revolución Bolchevique en noviembre. Los bolcheviques no pudieron proporcionar una ayuda material significativa a la revolución finlandesa antes de su derrota a principios de 1918, principalmente porque después de perder una parte considerable de territorio ante el ejército alemán, se vieron involucrados en negociaciones de paz con los alemanes en Brest Litovsk en condiciones muy desfavorables. Sin embargo, la revolución victoriosa en Rusia contribuyó al espíritu militante de la clase trabajadora finlandesa.
Finalmente, fue en enero de 1918 cuando la dirección del PSD finlandés eligió la opción revolucionaria, precisamente en el momento en que las fuerzas a su disposición eran de hecho mucho más débiles que en noviembre. En ese momento, los Guardias Rojos estaban lejos de estar preparados para la guerra. La revolución tuvo un carácter defensivo que se puso de manifiesto en la pasividad de las operaciones militares de los socialistas, a diferencia de los blancos, que no prestaron suficiente atención al desarrollo de sus planes y recursos militares. Después de que Helsinki y el sur de Finlandia estuvieron bajo su control, los revolucionarios adoptaron una estrategia pasiva para concentrar sus esfuerzos en la administración de esta área en lugar de desarrollar sus operaciones militares para ocupar todo el país (157-158). Es muy probable que dada la importante intervención militar alemana los revolucionarios no tenían oportunidad de vencer, pero sin embargo la actitud defensiva, la tardanza y las vacilaciones de los “socialdemócratas revolucionarios” no ayudaron en absoluto a las posibilidades de éxito de la revolución. Por lo tanto, mientras que los revolucionarios a menudo se ven obligados a actuar en términos defensivos, este enfoque es fatalmente erroneo en el contexto de un levantamiento revolucionario, cuando estar a la defensiva significa actuar demasiado poco y demasiado tarde, y especialmente no actuar para ganar.
Blanc se refiere a una izquierda del PSD finlandés liderada por gente como OW Kuusinen, quien años más tarde se convertiría en una figura destacada del Partido Comunista Finlandés quien, de hecho, quizás haya representado mejor la “socialdemocracia revolucionaria” de Blanc que la dirección mayoritaria del partido. Según el relato de Blanc, no se puede dejar de concluir que se trataba de un grupo vacilante, ya que primero se resistieron a la entrada del PSD en un gobierno de coalición con la burguesía, pero, como dice Blanc, "eventualmente acompañaron la entrada de los socialdemócratas en el gobierno de "unidad nacional" en abril de 1917", aunque al mismo tiempo se negaron a asumir la responsabilidad política por sus medidas".
En el contexto de discutir las contribuciones positivas de la izquierda del PSD al partido, Blanc critica la noción "leninista" de que los revolucionarios no deben participar en los mismos partidos que los reformistas. Sin embargo, en mi opinión, este tema no puede discutirse en términos generales abstractos, sino que debe tener en cuenta la relación de fuerzas entre revolucionarios y reformistas en un momento y lugar determinados. Tal consideración clave puede llevar a la conclusión de que los revolucionarios, particularmente si son débiles en número y fuerza, deben participar sin vacilaciones en esas formaciones socialdemócratas si estas son expresiones reales de la conciencia y actividad de la clase trabajadora o se han convertido en un polo de atracción para los activistas de izquierda. Pero ese no es el final de la historia, sino más bien si los revolucionarios deben permanecer para siempre en esas formaciones o si condiciones sociales y políticas sustancialmente diferentes pueden requerir que se escindan y formen una organización revolucionaria independiente, particularmente si, por ejemplo, se desarrolla un movimiento de masas al que el partido socialdemócrata se opone o se niega a apoyar.
Por último, también es importante señalar que la revolución finlandesa derrotada, si bien fue progresista, por supuesto, como revolución democrática, no introdujo ningún cambio que pudiera considerarse socialista en ningún sentido significativo del término. Así, incluso cuando los socialdemócratas hicieron público un programa llamado “Nosotros exigimos” en el apogeo de su fuerza el 1 de noviembre, las reivindicaciones centrales incluyeron la elección de una asamblea constituyente, medidas inmediatas en materia de alimentación y empleo, implementación de las reformas aprobadas por el parlamento anterior, y la disolución de la guardia civil burguesa. Si la revolución de enero de 1918 hubiera tenido éxito, lo más probable es que Finlandia se hubiera convertido en una República democrática y parlamentaria progresista, con una economía capitalista regulada en buena parte. Quizás el beneficio social más importante hubiera sido la concesión del derecho de voto a los agricultores arrendatarios y su transformación en pequeños propietarios. En 1901, los arrendatarios constituían el 17 por ciento de los hogares agrarios en comparación con el 35 por ciento de los terratenientes y el 48 por ciento de los trabajadores agrícolas. (Alapuro, 150, 158-159, 43).

¿Democracia parlamentaria o democracia de consejos?
Un componente importante de cualquier partido, especialmente el de cualquier partido socialista, incluidos los partidos “socialdemócratas revolucionarios” de Blanc, es el tipo de sistema económico y político que imaginan para la sociedad que buscan alcanzar. Sin embargo, Eric Blanc pasa por alto ese tema, limitándose a criticar "el parlamentarismo rígido y el legalismo de los socialdemócratas modernos, sin mencionar la dudosa proyección del poder soviético del leninismo como el modo universal de gobierno de la clase trabajadora", y recomendando una vaga "flexibilidad estratégica" sobre el tema. Esto difícilmente es una respuesta adecuada, particularmente a la luz de su exhaustivo relato histórico y análisis de lo que él llama la "socialdemocracia revolucionaria".
Muchos izquierdistas y socialistas consideran el sistema parlamentario como una herramienta institucional neutral que puede usarse para gobernar democráticamente tanto las sociedades capitalistas como las socialistas. ¿Los “socialdemócratas revolucionarios” de Blanc están de acuerdo con este punto de vista? ¿El mismo Blanc? Porque tan crítico como parece ser de lo que él llama el "rígido parlamentarismo moderno”, parece estar a favor de la política de Kautsky enfocada principalmente a una transición pacífica al socialismo a través de una mayoría parlamentaria electa de socialistas. Por equívoca o evasiva que pueda ser la posición de Blanc sobre esta cuestión, vale la pena plantearla abiertamente: ¿es el sistema parlamentario apropiado para una democracia socialista que involucra no sólo democracia política sino también económica? Yo abogaría por mantener la alternativa que Blanc ambiguamente deja de lado, la basada en los consejos de trabajadores, como la forma institucional más adecuada para este nuevo tipo de democracia política y económica.
¿Qué eran los soviets, como se llamaba a los consejos de trabajadores en ruso? A principios del siglo XX, todos los grupos marxistas ilegales en el imperio zarista esperaban que una insurrección anti-zarista fuera dirigida por los representantes políticos de la clase trabajadora, es decir, los propios partidos y grupos marxistas. Se sorprendieron mucho cuando durante la Revolución de 1905, en el transcurso de una ola de huelgas que se extendió desde Moscú a San Petersburgo en octubre de ese año, los propios trabajadores en huelga comenzaron a elegir, por iniciativa propia, diputados (starosti) de sus respectivas fábricas para representarlos en consejos —soviets— que formaron para discutir y decidir sobre una amplia variedad de asuntos políticos y económicos a los que tenian que hacer frente la clase trabajadora y el país. Estos soviets pronto se convirtieron en un órgano político general que representaba a todos los trabajadores y su movimiento revolucionario en Petrogrado.
Los soviets resurgieron con el derrocamiento del zarismo en febrero de 1917, de una manera similar a la de 1905, junto con el control obrero de las fábricas y los principales establecimientos industriales, y con los delegados electos a estos consejos sujetos a la inmediata revocación de sus electores. Estos soviets de 1917 se extendieron desde Petrogrado a otras grandes ciudades, pueblos industriales, ciudades y más tarde a lugares no proletarios, más pequeños y más remotos, convirtiéndose, en esencia, en un “doble poder” rival del Gobierno Provisional al asumir cada vez más funciones gubernamentales. Varios partidos políticos fueron muy activos y de hecho dominantes en los soviets. Entre ellos, los socialistas revolucionarios (SR), los mencheviques, los bolcheviques, los anarquistas y varios grupos socialistas más pequeños. A finales del verano y principios del otoño de 1917, los bolcheviques habían obtenido la mayoría en los soviets, que a su vez se convirtieron en la base política de apoyo para el triunfo de la Revolución de Octubre.
Es esta forma organizativa en consejo, o sus equivalentes cercanos, la que ha surgido repetidamente en muchos movimientos revolucionarios e insurgentes desde la Revolución Rusa, ya fuera durante la Guerra Civil española, la Revolución Húngara de 1956, el Chile de Allende de principios de los setenta y la Revolución portuguesa de mediados de los setenta, como ha demostrado la obra del fallecido Colin Barker. Señala el hecho de que las insurgencias de base de los trabajadores y sus aliados de clase han apuntado repetidamente a formas de control directo a través de mecanismos como el derecho de revocación inmediata de los representantes electos que la democracia parlamentaria convencional no puede proporcionar.