Iker Jauregui
Clara Navarro
01/06/2024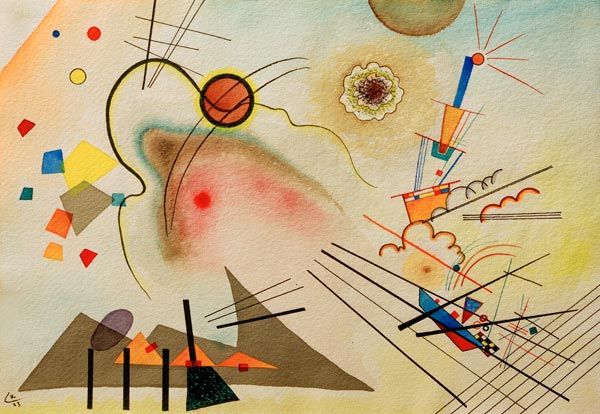
El mundo está lleno de tópicos. Hay que dejar dos horas entre las comidas y un baño antes de la edad adulta, todo tiempo pasado fue mejor y Estados Unidos liberó a Europa del fascismo. Respecto a lo que dijo y dejó escrito un filósofo comunista –Karl Marx– en el último de sus textos –El Capital–, la lista es difícil de completar, pero hay uno que destaca sobre el resto: la caducidad de su análisis porque su objeto y la manera en que su autor lo retrata han cambiado. Para defender este tópico, se hablaría a continuación de algunos procesos como la financiarización de la economía, del cambio en el precio de mercancías como el vino (que, en contra de los presupuestos de la teoría del valor-trabajo, aumenta con el tiempo), del pleno empleo alcanzado por determinado país en determinado año o, directamente, del tiempo y los efectos del tiempo que ha pasado –150 años– desde su publicación.
Pero, si lo que permite hablar de la hegemonía de un determinado modo de producción frente a otro es la preponderancia en el grado (intensidad) y la cantidad (extensión geográfica) de un determinado tipo de relaciones sociales frente a otras, lo cierto es que el mundo en 2024 se entiende mejor con Marx que con Marco Aurelio. El capital nunca había dominado tanto ni a tantos[1]. O, dicho de una manera más directa, hoy vivimos en un mundo más capitalista que cuando Marx escribió que la riqueza en las sociedades modernas se presenta «como un enorme cúmulo de mercancías».
Coacción muda, escrito por el filósofo comunista danés Søren Mau, es una prueba de que el capitalismo puede –y debe– seguir siendo explicado desde el marxismo. Respecto a ambos asuntos, el capitalismo y el marxismo, creemos que este texto representa dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, una renovación del discurso marxista que pone a dialogar –y, al hacerlo, clarifica– al menos tres décadas de contribuciones a la crítica de la economía política. Desde la Nueva lectura de Marx, donde destacan autores como Michael Heinrich o Moishe Postone, hasta la Wertkritik de autores como Robert Kurz o Roswitha Scholz o el Marxismo Político de Ellen Meiksins Wood y Robert Brenner, pasando también por las contribuciones más recientes del colectivo Endnotes y las de la Teoría de la Reproducción Social[2]. Por otro lado, este texto representa un ejemplo de lo que debe ser una introducción al análisis del modo de producción capitalista desde las coordenadas marxianas. Destaca, en este sentido, la utilidad del hilo conductor conceptual del libro, la «coacción muda» o el «poder económico del capital», así como la clarificación de conceptos tan abstractos como (en su abstracción) reales: «subsunción», «fetichismo», «dialéctica», «totalidad», «sistema dual» etc. Se trata, en resumen, de un texto útil e imprescindible para dos clases de lectores (es decir, para dos espacios de la división social de la lectura): aquellxs que ya han leído a Marx y las prolongaciones de su pensamiento en las últimas décadas, y aquellxs que, junto a la obra del filósofo de Tréveris, buscan un punto de partida actualizado para la comprensión del capitalismo.
¿Qué encontramos por tanto en esta obra? Comencemos señalando lo que este libro no es. No es un escrito sobre economía, aunque trate algunos de los aspectos de las transformaciones del pasado siglo acaecidas en ese ámbito. Tampoco es un texto de crítica social, aunque dedique un capítulo entero a examinar las relaciones de las luchas feminista y antirracista con el análisis crítico anticapitalista y otro, por su parte, a la consideración del papel de las dinámicas de crisis en la expansión del capitalismo. No analiza la racionalidad neoliberal, ni la transformación de nuestra relación con el entorno natural y sus especies, aunque ambas cuestiones se estudian como parte del proceso de subsunción del mundo bajo la lógica del valor.
Digámoslo claramente: Coacción muda es un texto sobre el poder. Sobre el poder económico y sus relaciones con el poder político, sobre la forma en que el poder económico ha transformado nuestra forma de relacionarnos socialmente y sobre cómo dicho proceso, que hoy tiene lugar a escala global, ha transformado las comunidades humanas, la relación de los individuos entre sí y su relación consigo mismos. Sobre estos temas puede ser interesante recordar la célebre confesión de Marx a Engels en una carta fechada en abril de 1851, en la que esperaba terminar pronto «con la mierda de la economía»[3]. Líneas después comentaba que por entonces esta ciencia ni siquiera estaba haciendo demasiados progresos. Ambas constataciones nos llevan a preguntarnos por qué el viejo filósofo tuvo que dedicar más tiempo del esperado a esta disciplina. La respuesta se encuentra en el sencillo hecho de que el estudio de la economía política no fue nunca una cuestión de dinero. Lo que le importaba a Marx eran la forma y características de las relaciones humanas, las dinámicas de poder que el capitalismo había generado, y de qué forma estas estaban afectando al modo de relación de los individuos entre sí y la naturaleza. Este cambio, que Marx rastreaba en los libros de economía, era una transformación que llevaba siglos gestándose y de la cual ya habían tomado nota otros famosos estudiosos de esta disciplina. Antoni Domènech lo explicaba muy bien al incidir en la importancia de la expansión de la racionalidad calculadora individualista (propia del homo oeconomicus) como uno de los cambios fundamentales de la época moderna, en definitiva, la época de surgimiento de la dominación capitalista. El mercado es el espacio de interacción «entre individuos egoísticamente motivados, y egoísmo es, y no altruismo (...) lo que mueve a cada uno de ellos a prestar un servicio a otro en el intercambio mercantil». No sorprende que, como nos recuerda el pensador catalán líneas más abajo, Carlyle llamara a la ciencia económica «ciencia triste» (dismal science)[4].
El despliegue, efectos y consecuencias de la expansión de esa «triste» dinámica de la reproducción social capitalista es lo que Søren Mau ha estudiado en profundidad. Lo primero que nos exige para ello es que nos situemos de forma ligeramente diferente a como estamos acostumbradxs ante la propia noción de poder, y lo comprendamos como algo que, en efecto, ejercen los individuos, pero que también emerge de las propias dinámicas sociales generadas entre estos[5]. Así, el poder del capital, aunque se apoye en «las relaciones entre actores sociales», no puede ser reducido a estas[6]. Dicha concepción, que por sí sola ya nos aleja de los modelos más burdos del análisis de la dominación capitalista –esos que simplifican y personalizan el conflicto trabajo-capital como si consistiera únicamente en la imposición del poder del capataz sobre sus subordinados– lleva a Mau a entablar un diálogo con Michel Foucault, el cual se despliega fundamentalmente en la primera parte de la obra. Partiendo del filósofo francés, se trata de huir de las concepciones estadocéntricas del poder; pero, contra éste (y su contexto teórico y político), se trata de entender las condiciones de posibilidad comunes de la microfísica y la biopolítica.
Teniendo en cuenta este marco, ¿en qué consiste, entonces, el poder del capital? El poder del capital es el poder del capital de imponer su lógica sobre la vida social, algo que hace de forma muy diferente a los sistemas premodernos. Para entender este poder, Mau ofrece –y esta es una de las claves de lectura del libro– un análisis de las dos separaciones constitutivas del modo de producción capitalista. En primer lugar, la separación entre los individuos y sus medios de subsistencia. En segundo lugar, la separación entre las unidades de producción capitalistas.
La primera separación o brecha es bien conocida. Tanto en su origen como en su reproducción cotidiana, el capitalismo descansa sobre la imposibilidad de que los individuos se reproduzcan por sí mismos. Todo lo necesario para vivir (comida, refugio, ropa, pero también tecnología, educación o cualquier otro recurso, como este libro) solo se puede adquirir, como mercancía, a través del mercado. Esto es, el poder del capital se construye sobre la «escisión entre la vida y sus condiciones»[7]. Esta –y no la explotación o extracción de plustrabajo– es la condición de posibilidad última del capital como sistema. Y esta –y no la explotación o extracción de plustrabajo– es la dominación «de clase» última sobre la que descansa. Aquí aparecen, creemos, una serie de desplazamientos interesantes en el texto. A nivel de dominación de clase, la desposesión aparece como presupuesto de la explotación. A nivel subjetivo, el proletario aparece como presupuesto de la figura del trabajador. Y, a nivel político, el antagonismo entre los que tienen y los que no tienen aparece como presupuesto del antagonismo entre los que trabajan y los que no trabajan. Si el trabajador debe vender su fuerza de trabajo en el mercado (día a día, semana tras semana, año tras año), y así debe hacerlo, es porque no tiene nada más. Porque no puede no hacerlo.
La segunda separación que establece el capitalismo también explica lo que Søren Mau denomina coacción muda. El capítulo ocho, «El poder universal del valor» y el capítulo nueve, «Valor, clase y competencia», ambos sobre la dominación que ejerce el valor sobre todos los individuos, se dedican a explicarlo. En ellos, Mau desarrolla su análisis sobre el poder abstracto de la competencia, entre productores y entre capitalistas individuales. Un poder que, al menos para la clase social que debería tener acceso a este prólogo, es visible en sus efectos (desde un despido por «causas económicas» hasta la constitución del yo en marca personal), pero quizás no tanto en sus causas.
En este sentido, Coacción muda es un libro que explica en qué medida el capitalismo es un sistema de obligaciones (o necesidades), y no de oportunidades (o contingencias). Es decir, que explica, por un lado, en qué medida la competencia y el mercado capitalistas no son –en palabras de cualquier pequeño burgués– una expresión «de la libertad humana»[8]; y que explica, por otro, en qué medida el proletario es –por decirlo de nuevo con Marx– «libre en un doble sentido»: jurídicamente libre para vender su fuerza de trabajo y materialmente «libre» de todo lo demás[9]. La coacción (la obligación) de esta «libertad» es la coacción muda del capital.
Es evidente el alto nivel de abstracción en que se mueve el texto de Mau. También lo es que ello se debe a que analiza una forma de poder abstracto. Aun así, es importante aclarar –para aclarar la lectura del propio texto– que la abstracción (del texto y de su objeto) no es independiente de la concreción.
Respecto al poder del capital, vale poner un ejemplo. Pensemos en un precio. El del alquiler de una vivienda, por ejemplo. Asumir un precio (pagar algo) exige asumir muchas otras cosas. Si el precio del alquiler varía, quien lo asume debería, por ejemplo, consumir menos, trabajar más o, llegado el caso, asumir otro precio menor (mudarse). El mecanismo del precio transmite un poder ambiental, una «necesidad (...) muda (...) que se impone violentamente a la desordenada arbitrariedad de los productores de mercancías»[10]. y que, a diferencia del poder represivo o del poder ideológico, es impersonal e indirecta. Aunque siempre lo sufra ‘alguien’, nunca va dirigido a ‘nadie’. La violencia del precio es, por tanto, una violencia abstracta (tan abstracta como su determinación) pero con efectos concretos. Ahora bien, esto no quiere decir que la violencia concreta y directa no sea necesaria. Volvamos al ejemplo anterior. El proletario no asume el precio, pero tampoco asume dejar su vivienda. Aquí (una denuncia, una orden judicial, una comitiva judicial, un grupo de antidisturbios) la exigencia del capital se satisface de otra manera, y su poder lo ejerce uno de sus presupuestos necesarios, tanto en sus orígenes como en su reproducción cotidiana: el poder visible del Estado. Es decir, el poder abstracto no excluye ni sus concreciones ni –mucho menos– la necesidad de otras formas de poder.
Respecto al propio libro, cabe decir lo siguiente. Pensar el poder del capital implica pensar un poder que, en la realidad palpable, se encuentra siempre i) situado geográfica e históricamente, ii) operando a través de diversas formas de apropiación (extracción, desposesión, explotación, invisibilización), iii) en multitud de niveles (material, corpóreo, epistémico, simbólico, político, etc.) y iv) acompañado de otras formas de dominación concomitantes (patriarcado, racismo, etc.). Consciente de dichas circunstancias, Mau se expresa con claridad acerca de la relación entre el análisis crítico de la lógica capitalista y otras jerarquías de poder: los problemas y tensiones –sean los propios de la dominación económica capitalista, sean los de cualquier otro– no pueden clasificarse de forma unívoca y predeterminada. De hecho, el capitalismo opera en un mundo en el que dichas tensiones y jerarquías se entremezclan, fortaleciéndose mutuamente o, dado el caso, generando fricciones entre sí. Una relación que, en la medida en que conecta fenómenos analíticamente pertenecientes a diferentes ámbitos –ya sea el poder económico, ya las jerarquías de opresión y dominación existentes en el mundo– no debe obligarnos a conformar una teoría omniabarcante u omniexplicativa. No solo porque el signo epocal nos indica que no debemos hacerlo, sino porque Søren Mau es bien consciente, con Marx, de que la mejor garantía para su análisis es la conciencia de sus propios límites[11].
Además de esta cautela, de la teoría respecto a la teoría misma, Coacción muda hace explícita otra, de la teoría respecto a la práctica. Como anota Mau en alguna ocasión, una teoría abstracta del poder abstracto del capital debe ser consciente del papel que representa. Este, de hecho, se limita a «desarrollar conceptos que puedan ser utilizados (...) en la producción de análisis coyunturales estratégicamente relevantes»[12]. O, en palabras más sencillas: la teoría es aquí (¡por fin!) una herramienta (entre otras) para la transformación de la realidad. En honor a esta (doble) modestia del autor, conviene que cerremos estas líneas introductorias destacando algunas de las contribuciones concretas del libro.
De entrada, podemos mencionar la perspectiva que proporciona la insistencia de Mau en comprender la teoría del valor no como una «teoría de los precios, sino [como] un análisis cualitativo de la organización de la reproducción social en la sociedad capitalista».[13] Si bien las contribuciones de la crítica de la economía en la estela de Adorno bajo la forma de la Nueva lectura de Marx y la Wertkritik (obviando aquí sus evidentes diferencias) ya habían generado importantes reflexiones al respecto, la postura de Mau ofrece una visión en la que las preguntas acerca de la diferente importancia de las esferas de transformación del capital (producción, distribución) en la constitución del valor o la interrelación del aspecto «lógico» e «histórico» de la dominación capitalista dejan de tener importancia. En realidad, todas estas preguntas pueden ser derivadas hacia el problema, mucho más fundamental, de la doble separación que se ha explicado anteriormente. Es decir, todas ellas pueden ser dirigidas al problema de la relación del poder económico capitalista con la constitutiva separación de lxs proletarixs respecto de sus medios de vida (dominación vertical) y la separación que impone la competencia entre productores privados que se encuentran en el mercado para obtener sus ganancias (dominación horizontal). Un movimiento aparentemente sencillo, pero que nos libera de encapricharnos con discusiones acerca de qué nivel de dominación resulta más fundamental que otro (¿el de una clase sobre otra? ¿el de la lógica del valor sobre todxs nosotrxs, siendo la dominación entre clases un mero epifenómeno?) y, en esa medida, «verdaderamente constitutivo» de las relaciones capitalistas, generando jerarquías artificiosas.
El otro avance de importancia que realiza Mau, también relacionado con su particular punto de vista, es la comprensión del capitalismo (y su superación: el comunismo) como una forma de metabolismo. Es decir, como una determinada manera de organizar las relaciones (necesarias) entre las personas y el entorno (vegetal, animal, tecnológico) que las rodea. Esta apreciación no es una novedad per se, pero sí el grado de profundidad en el que se desarrolla una idea que, en esa medida, hace patente su potencia.
Como explica Mau, y como nos ha enseñado también, por cierto, Judith Butler, el ser humano es la especie animal con un mayor grado de interdependencia. Nuestra realidad (corporal, material, natural –¡signifique lo que signifique eso!–) es profundamente contingente, flexible y dependiente de unas relaciones sociales que dan lugar a una forma de reproducción social que, hoy en día, se configuran a la medida de la valorización del valor. Y esto, en contra del pesimismo de los discursos centrados en la «pérdida de la autenticidad» o el «olvido» de la vinculación «natural» (y su correspondiente jerga) significa, más bien, que hacemos lo que podemos por mantener vínculos significativos dentro de las condiciones dadas. Sin estridencias. De esta forma:
Que te pases la vida pegado a un smartphone en una megaciudad mientras comes alimentos preparados sin tener idea de dónde vienen y cómo se producen no significa que se haya roto una especie de vínculo sagrado entre tú y la naturaleza; significa, sencillamente, que tu metabolismo individual está mediado por un complejo sistema de infraestructuras, datos, máquinas, flujos financieros y cadenas de suministro planetarias[14].
La virtud de Coacción muda consiste, precisamente, en presentar esto con una enorme fuerza: el capitalismo es la forma contingente de un metabolismo necesario. Superarlo, por tanto, consistirá en hacer necesaria esa otra posibilidad metabólica a la que –también con Mau– llamamos «comunismo». Tal vez, la conciencia del papel de la teoría que se explicita en Coacción muda y que nosotros, a su vez, hemos explicitado, pueda conducirnos a opacar la importancia de su contribución. Es probable que, a nuestro pesar, sigamos presos de la expectativa de que la teoría solucione la práctica. Sin embargo, como concluye Mau, si el propósito de toda buena teoría reposa más bien en su capacidad de asistencia, en su utilidad, puede afirmarse, con seguridad, que Coacción muda ha cumplido su propósito. Porque el capitalismo es y siempre ha sido una cuestión de poder. Comprenderlo, es el primer paso para decidir qué hacer al respecto.
[1] No hay que olvidar, como escribe Endnotes en un magnífico artículo, que en el núcleo originario del capitalismo industrial desde el que Marx escribe (Europa), «[la acumulación originaria] no se completa hasta las décadas de 1950 y 1960» y que «con las excepciones del África subsahariana, de algunas partes del sur de Asia y de China, a escala global [este proceso] no ha comenzado a completarse sino ahora» (Endnotes, «Misery and debt», en Endnotes.org). Por eso Hobsbawn puede decir, en un libro sobre una de las épocas con mayores tasas de muerte y destrucción de la historia, que la desaparición de la agricultura y ganaderías de subsistencia como principal medio de vida para la mayor parte de la humanidad en el tercer cuarto del siglo XX es probablemente el hecho social más remarcable de los últimos milenios. (Hobsbawm, E. (2012) Historia del siglo XX. 1914-1991, Crítica, Barcelona, p. 18).
[2] Quien con ocasión de este libro se acerque por primera vez a la lectura de Mau puede que desconozca el trabajo de síntesis de diversas tradiciones marxistas que realizó anteriormente. Su tesis doctoral aborda las diferencias y similitudes de todas ellas de forma explícita y exhaustiva y puede ser de interés para quien quiera ir un paso más allá (V. Mau, Søren (2019). Mute Compulsion. A Theory of the Economic Power of Capital. University of Southern Denmark). Por otro lado, es igualmente destacable el trabajo de recepción y adopción de estas nuevas corrientes marxistas en el entorno hispanohablante. César Ruiz Sanjuán ha realizado una contribución decisiva con la traducción y edición de los textos de Michael Heinrich Crítica de la economía política. Una introducción a El capital de Marx (Escolar y Mayo, 2009) así como su ¿Cómo leer El Capital de Marx? Indicaciones de lectura y comentario del comienzo de El Capital, (Escolar y Mayo, 2016). En el caso de Moishe Postone, cabe destacar la edición de Alberto Riesco Sanz y Jorge García López del texto Marx Reloaded. Repensar la teoría crítica del capitalismo (2007, Traficantes de Sueños), así como la traducción de Tiempo, trabajo y dominación social (Marcial Pons, 2006). De otra parte, la Wertkritik ha sido introducida en lengua española principalmente gracias al trabajo de Jordi Maiso y J.A. Zamora en la Revista Constelaciones, (véase, por ejemplo, Kurz, R. (2022). La industria cultural en el siglo XXI. Sobre la actualidad del concepto de Adorno y Horkheimer. Constelaciones. Revista De Teoría Crítica, (14), 109–157; Scholz, R. (2016). El patriarcado productor de mercancías. Tesis sobre capitalismo y relaciones de género. Constelaciones. Revista De Teoría Crítica, 5(5), 44–60. Este trabajo se ha reflejado en posteriores proyectos editoriales como La sustancia del capital (2021, Enclave de Libros) de Robert Kurz o El absurdo mercado de los hombres sin cualidades. Ensayos sobre el fetichismo de la mercancía, de Anselm Jappe, Robert Kurz y Claus-Peter Ortlieb (Pepitas, 2014). En lo referente a los textos del colectivo Endnotes, están disponibles en castellano los volúmenes «1: Primeros materiales para un balance del siglo XX», «2: Miseria y Forma-Valor» y «3: Género, raza, clase y otros infortunios» (Ediciones Extáticas, 2022, 2023). Respecto a la Teoría de la Reproducción Social, puede consultarse Manifiesto de un feminismo para el 99 % de Arruzza, Bhattacharya y Fraser (Herder, 2020), así como Arruzza y Bhattacharya (2020). «Teoría de la Reproducción Social. Elementos fundamentales para un feminismo marxista», en Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda, (16), 37–69. Por último, respecto del Political Marxism, deben mencionarse las obras de Ellen Meiksins Wood El origen del capitalismo (Siglo XXI, 2021) y La democracia contra el capitalismo (Verso, 2023).
[3] MEW 27: 228 [Marx, K. (2000/1967). Marx-Engels-Werke. Volumen 27 (Cartas febrero 1842–diciembre 1851)]
[4] Domènech, A. (1989). De la ética a la política: de la razón erótica a la razón inerte. Crítica, Barcelona, p. 149.
[5] Mau, S. (2024), Coacción muda, Verso, Barcelona, pp. 75–76
[6] Ibídem. p. 378.
[7] Ibídem. p. 174
[8] MEW 23: 83
[9] MEW 23: 183.
[10] MEW 23: 377
[11] Mau, S. op. cit., p. 214.
[12] Ibídem, p. 380
[13] Ibídem, p. 222.
[14] Ibídem, p. 136.
